doi: 10.56294/dm202267
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Labor market insertion, management and training by competencies: a current view in the Argentine context
Inserción laboral, gestión y formación por competencias: una mirada actual en el contexto argentino
Carlos Oscar Lepez1 ![]() *, Kumiko Eiguchi2
*, Kumiko Eiguchi2 ![]() *
*
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Carrera de Licenciatura en Enfermería, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Citar como: Lepez CO, Eiguchi K. Labor market insertion, management and training by competencies: a current view in the Argentine context. Data and Metadata. 2022;1:29. https://doi.org/10.56294/dm202267
Enviado: 25-08-2022 Revisado: 30-09-2022 Aceptado: 12-11-2022 Publicado: 13-11-2022
Editor: Prof.
Dr. Javier González Argote ![]()
Nota: Artículo derivado de la tesis doctoral presentada para el Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
ABSTRACT
University management by nursing schools should be oriented to facilitate the labor insertion of their graduates by evaluating the efficiency of the training system, determining whether the final competencies of the nursing student are at the level required in the labor practice, allowing the identification of real learning needs. Within the framework of the information and knowledge society and the social demands regarding professional practices, the meaning of education based on the Napoleonic model that sustains a conception based on the thought of training for the world of work, thus the academy is linked to produce adjustments of the curricular designs to respond in a macro-educational way to the socio-cultural determinations and at the same time to create added value in the profile of the graduates. The objective of this panoramic review is to analyze the professional competencies of nursing graduates and their relationship with labor market insertion, with special emphasis on the Argentine context. Encouraging the inclusion of more nurses, through labor and educational policies and incentives for university professional training, may be a first step to reduce labor intensity and improve the quality of care. In addition, promoting the demands of this group of workers in the unions that represent them, providing greater visibility for their demands in order to improve their labor rights, is also an important step on this path.
Keywords: Competencies; Nursing; Nursing Education; Labor Market Insertion; Education-Employment Relationship.
RESUMEN
La gestión universitaria por parte de las escuelas de enfermería debiera encontrarse orientada a facilitar la inserción laboral de sus egresados mediante la evaluación de la eficiencia del sistema formativo, determinando si las competencias finales del estudiante de enfermería instituyen el nivel exigible en la práctica laboral, permitiendo identificar las necesidades reales de aprendizaje. En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento y las exigencias sociales en torno a las prácticas profesionales reivindican el sentido de la educación basada en el modelo napoleónico que sostiene una concepción basada en el pensamiento de formar para el mundo del trabajo, así la academia se encuentra ligada a producir adecuaciones de los diseños curriculares para responder en modo macroeducativo a las determinaciones socioculturales y al mismo tiempo crear valor agregado en el perfil de los graduados. El objetivo de esta revisión panorámica es analizar las competencias profesionales de los licenciados en enfermería y su relación con la inserción laboral, haciendo especial énfasis en el contexto argentino. Fomentar la inclusión de más enfermeros, a través de políticas laborales y educativas y de incentivos a la formación profesional universitaria, puede ser un primer paso para disminuir la intensidad laboral y mejorar la calidad de atención. Además, promover las demandas propias de este colectivo de trabajadores en los sindicatos que los representan, propiciando una mayor visibilidad de sus reivindicaciones con el fin de mejorar sus derechos laborales también es un paso importante en ese camino.
Palabras clave: Competencias; Enfermería; Educación En Enfermería; Inserción Laboral; Relación Educación-Empleo.
INTRODUCCIÓN
El acceso al conocimiento y a determinadas competencias es visto como el elemento decisivo para participar activamente en los nuevos procesos productivos. Ante la pregunta ¿cuál es el tipo de conocimiento o competencia que desarrolla la educación? La respuesta a esta pregunta parece ser el punto focal a resolver en este contexto complejo y heterogéneo.
Por otra parte Korin (2004) expresa que se vislumbra día a día el contraste entre una realidad en la que se desvalorizan las certificaciones educativas en el mercado de trabajo, y la educación, por lo que se llega a denotar la concepción acerca de que la promoción social está íntimamente vinculada al nivel educativo alcanzado. Se trata de un circuito en el cual va perdiendo fuerza y efectividad el valor del esfuerzo intelectual.(1)
En Cuba, González-Valiente et al. (2014), han llevado a cabo un estudio con la intensión de identificar las posibilidades que ofrece la formación académica para el desempeño del profesional de la información como gestor de mercadotecnia, en el cual abordaron teóricamente las funciones básicas del mercado y su dimensión informacional, las particularidades del trabajo del gestor de mercadotecnia y las competencias que funda el Plan de Estudios D sobre los egresados de la carrera Ciencias de la Información en el contexto cubano. Se analizaron las competencias indispensables que deben formarse en la carrera y consolidarse posteriormente en el ejercicio práctico.(2)
En una investigación desarrollada en Chile por Latrach-Ammar et al. (2011), trabajaron con una población específica de internos y profesionales de enfermería en diferentes funciones de ejercicio y así pudieron identificar respuestas de acuerdo a las categorías de análisis empleadas en su instrumento de recolección de datos, y de acuerdo a las respuestas se concluyó que las competencias adquiridas por los estudiantes durante su formación universitaria responden a las exigencias laborales y permiten la integración de los profesionales a la gestión académica.(1,2)
La gestión universitaria por parte de las escuelas de enfermería debiera encontrarse orientada a facilitar la inserción laboral de sus egresados mediante la evaluación de la eficiencia del sistema formativo, determinando si las competencias finales del estudiante de enfermería instituyen el nivel exigible en la práctica laboral, permitiendo identificar las necesidades reales de aprendizaje.(3,4)
En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento y las exigencias sociales en torno a las prácticas profesionales reivindican el sentido de la educación basada en el modelo napoleónico(5) que sostiene una concepción basada en el pensamiento de formar para el mundo del trabajo, así la academia se encuentra ligada a producir adecuaciones de los diseños curriculares para responder en modo macroeducativo a las determinaciones socioculturales y al mismo tiempo crear valor agregado en el perfil de los graduados, tal es el caso de la carrera de licenciatura en enfermería cuya naturaleza subyace en el ejercicio profesional en relación a las definiciones normativas establecidas en la Ley de Ejercicio de Enfermería n°24.004 y Decreto Reglamentario 2497/93 que explicitan los requisitos de competencias propias para el desarrollo en el ámbito de inserción laboral de los graduados al mismo tiempo enmarcados en actividades reservadas según lo establecido en el artículo 43° de la Ley de Educación Superior n°24.521 considerándose como carrera de emergencia social.
Un análisis pormenorizado de la relación entre la gestión por competencias y la inserción laboral permite correlacionar el alineamiento entre el diseño curricular de la licenciatura en enfermería de la universidad con los estándares nacionales prestablecidos en la legislación conforme a las competencias que deben poseer los graduados de enfermería.
Como fin último se propone un modelo teórico sobre la evaluación de competencias que sustenta la adecuación entre la formación en el ámbito universitario y los requisitos que el mercado laboral exige, que permita alcanzar los niveles de excelencia académica necesarios para aportar a los servicios de salud con graduados de licenciatura en enfermería que brinden atención a las necesidades de la población como indicador de calidad.
El objetivo de esta revisión panorámica es analizar las competencias profesionales de los licenciados en enfermería y su relación con la inserción laboral, haciendo especial énfasis en el contexto argentino.
DESARROLLO
Formación por competencias en Enfermería
La competencia o facultad de ser competente engloba las características y las cualidades individuales indicativas de una ejecución efectiva. Estos atributos incluyen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que permiten al profesional tomar las decisiones más adecuadas en cada caso y actuar en consecuencia. El término competencia también significa ámbito de responsabilidad disciplinar o área profesional en el que la ley confiere el derecho a tomar decisiones autónomas.(6,7)
La definición de competencias en Estados Unidos o en Canadá se recoge en forma de estándares de la práctica, normas de la práctica o buenas prácticas profesionales.
Kirschner et al.(8) (1997) define la competencia como: “El conjunto de conocimientos y capacidades que las personas tienen a su disposición y que pueden utilizar de manera eficiente y eficaz para alcanzar ciertas metas en una amplia variedad de contextos y situaciones”. En principio una competencia está integrada por dos dimensiones: conocimientos denominada saber y habilidades que corresponde al hacer, pero hay una tercera dimensión que es quizá la más importante y es la que corresponde al ser.
Los estándares de la práctica son las guías teóricas que intentan delimitar el espacio profesional enfermero, en sus diferentes ámbitos de actuación y de especialidad, y diferenciarlo del de otras disciplinas afines. Generalmente, los textos dividen el ámbito competencial, de forma abstracta, en 2 grupos: a) estándares de la prestación de cuidados, y b) estándares de desarrollo profesional.
Las competencias de la práctica asistencial son elementos explicativos de las áreas de actuación enfermera en el cuidado de las personas sanas o enfermas, por ejemplo, valoración, planificación y evaluación del plan de cuidados, etc. Las competencias de desarrollo profesional incluyen los requisitos disciplinares para asegurar no sólo una adecuada práctica clínica enfermera, sino también el avance y el “desarrollo” de la profesión como tal; por ejemplo, la bioética, la investigación, la docencia o el compromiso disciplinar.(9)
En España, especialmente durante la última década, múltiples asociaciones científicas enfermeras han definido los “estándares de la práctica profesional enfermera” en un área de “especialización” concreta.(10)
Según Eraut (2002), “la necesidad de conceptualizar y demarcar lo que los profesionales de enfermería hacen (o pueden hacer), por parte de los organismos profesionales o de las instituciones implica básicamente un intento de dar respuesta a la garantía de calidad de servicio y de protección social”.(11)
Para el proceso de definición de competencias a partir de la propuesta realizada emplearon el modelo de investigación-acción participativa descrito por Holter & Schwartz‐Barcott (1993), y el marco definido por Lucia et al. (1999) para desarrollar el modelo de competencias y la identificación de sus componentes y significados a partir de la información proporcionada por los participantes.(12,13)
Estos autores advierten que podría argumentarse que la definición de competencias asistenciales parcializa la visión del ámbito competencial enfermero, ya que a priori puede parecer que no se incluyen competencias de desarrollo profesional. El equipo investigador y los participantes entendían que la competencia asistencial no puede desligarse de una práctica basada en los principios bioéticos, en los fundamentos teóricos de la disciplina, una práctica que asuma el aprendizaje y la formación continuada u otras competencias de desarrollo profesional, y así se recogió en las definiciones, los elementos y los dominios competenciales.
Asimismo, Benner (1987) explica que en la aplicación del Modelo de adquisición de habilidades la expertez sólo puede adquirirse mediante la práctica continuada y reflexiva. Esto implica que la competencia se vincula al ámbito de la práctica en el que el profesional de enfermería desarrolla principalmente su labor, sea la asistencia, la docencia, la investigación o la gestión. Aunque, evidentemente, la expertez se nutre de esta interrelación, siempre existe un ámbito o función dominante. Un profesional de enfermería asistencial puede incrementar su nivel de pericia por el hecho de ser capaz de interpretar e integrar de forma sistemática los resultados de la investigación en su práctica clínica, pero ello no significa necesariamente que sea un experto en investigación, pues su práctica “continuada y reflexiva” se desarrolla en el área asistencial. Las competencias de un profesional de enfermería cuyo ámbito de trabajo principal es la gestión, la docencia o la investigación son necesariamente diferentes de las de un profesional de enfermería asistencial.(14)
Sería pues conveniente identificar y definir también las competencias, desde la perspectiva funcional, para permitir el desarrollo y el reconocimiento de otras áreas de interés disciplinar además de la asistencial. De hecho, ya existen algunos trabajos en este sentido, como el Proyecto Europeo Leonardo Da Vinci
“Marc de referència per a la funció de supervisió d’infermeria”,(15) liderado en España por la Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona (Barcelona), que describe el marco de competencias enfermeras en gestión asistencial.
También se ha publicado recientemente un trabajo que recoge la propuesta de la Unidad de Coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Instituto de Salud Carlos III-Madrid), sobre competencias en investigación que deben tener los profesionales de salud de los diferentes niveles académicos, en la práctica asistencial y en la formación especializada.(16)
En algunos foros se defiende la postura que la definición de competencias debe mantenerse en un nivel genérico (abstracto) y amplio, y que en ningún caso deben incluirse las intervenciones y actuaciones implícitas en este ámbito de responsabilidad. Pero existen argumentos que justifican la necesidad de reducir el nivel de abstracción teórica de los documentos de definición de competencias.(17)
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) define 3 grupos de marcos competenciales, en los que el nivel de abstracción se reduce progresivamente: (1) marco general de competencias; (2) marco de competencias curriculares/académicas, y (3) marco de competencias para los diferentes niveles de prestación de cuidados o los distintos perfiles profesionales y académicos.(18)
En primer lugar, para dar respuesta a las demandas de los profesionales reflejados en la literatura revisada y explicitadas en diferentes foros. En segundo lugar, porque es importante realizar un esfuerzo para delimitar las intervenciones enfermeras que construyen los diferentes elementos competenciales, porque ello contribuirá a dilucidar los límites competenciales interprofesionales.(19)
Por último, porque la evaluación de competencias no puede emplear elementos de elevada abstracción teórica como herramienta de aplicación práctica. Los mejores métodos de evaluación incluyen la observación directa de la práctica clínica y, por tanto, de las intervenciones y actuaciones enfermeras derivadas de la toma de decisiones en el lugar y el momento en el que se producen.(20,21,22)
Del análisis de este trabajo se desprende que:
1. Los profesionales de enfermería hospitalarios vinculan el ámbito de responsabilidad acorde con los principios esenciales de la escuela de necesidades y de los principios esenciales de la ética del cuidado.
2. Hay acuerdo en que el profesional de enfermería no sólo realiza, sino que toma importantes decisiones en la valoración, el diagnóstico y el abordaje preventivo, terapéutico y paliativo de las diferentes situaciones clínicas, especialmente en la prevención, la detección precoz y el tratamiento de complicaciones y en el control de síntomas.
3. La realización de intervenciones, procedimientos y/o técnicas de enfermería se empieza a comprender desde la perspectiva descrita por Henderson (1997): “el profesional de enfermería ayuda al paciente en la realización de las actividades que contribuyen a restablecer su salud, cuando éste no puede por falta de conocimientos, de fuerza o de voluntad”, y que por lo tanto hay una reinterpretación del concepto de “orden médica” en cuanto a que la “orden” o indicación terapéutica se dirige al enfermo y que el profesional de enfermería vehiculiza su cumplimiento por parte del paciente mediante la supervisión, la ayuda o la suplencia. Evidentemente, el estado, las capacidades y la voluntad del paciente son determinantes, pero el nivel de complejidad de la intervención que se va a realizar también influye definitivamente en quien la ejecutará finalmente.
4. Se evidenció un cierto grado de dificultad en la definición de la competencia(5) (favorecer el proceso de adaptación y afrontamiento); un gran número de participantes asociaban esta competencia al hecho mismo de cuidar, reconociendo que implicaba “algo más” o “intervenir más allá de la escucha y de la información”, aunque en los grupos en los que participaron un mayor número de profesionales de enfermería de áreas de atención a pacientes oncológicos, con insuficiencias orgánicas avanzadas, o enfermos terminales, no se observó este problema de definición. Es probable que el tiempo de contacto del profesional de enfermería con el paciente, en determinadas áreas, sea un factor
contribuyente. Este fenómeno también podría asociarse a un déficit de formación de algunos profesionales de enfermería en este campo. Sería conveniente realizar más estudios que verifiquen esta suposición.
La gestión por competencias es una herramienta estratégica que tiene como principal objetivo identificar el talento de cada una de las personas que trabajan en una organización y potenciarlo para maximizar sus resultados. La gestión por
competencias se centra en el impulso de la innovación para el liderazgo transformacional, ya que permite a los profesionales conocer su propio perfil de competencias, las áreas de mejora competencial en las que invertir en formación o las competencias requeridas para un puesto, entre otros aspectos.(20)
Como hito de referencia se menciona el proyecto COM VA© se centra inicialmente en la definición y evaluación de las competencias de prestación del servicio, denominadas competencias asistenciales.(20)
Se parte de la premisa de que el profesional de enfermería, como profesional autónomo, tiene las 4 funciones clásicamente definidas: asistencia, docencia, investigación y gestión, pero en el proyecto se ha priorizado la definición y la evaluación de las competencias asistenciales y de gestión asistencial por tratarse de las áreas de actividad principal de los profesionales de enfermería en los hospitales.(20)
La evaluación de competencias es el proceso de determinación del nivel o intervalo de expertez en un contexto determinado. Tradicionalmente se ha realizado midiendo por separado los conocimientos, las habilidades y las actitudes en los niveles bajo e intermedio de la pirámide de Miller.(20)
La evaluación de competencias debe ser capaz también de distinguir positivamente a los profesionales verdaderamente expertos, de los competentes o los principiantes, entendiendo que las decisiones que toman los primeros pueden situarse más allá del cumplimiento estricto de las normas y los protocolos.
Además, en la evaluación de competencias deben considerarse 2 componentes principales: el instrumento de evaluación y el método.
Las características del instrumento de evaluación de competencias han de ajustarse a las de cualquier herramienta de medida: autenticidad (incluyendo los conceptos relevantes al constructo de interés), viabilidad (un instrumento perfecto puede resultar inservible si no puede aplicarse a la práctica), validez (lógica, de contenido y de criterio o de constructo) y fiabilidad (concordancia interobservador, consistencia y estabilidad temporal).(20)
Los profesionales en su práctica combinan un amplio abanico de habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas para ofrecer un enfoque cohesionado en el proceso de atención a los pacientes. Por lo tanto, la competencia no debería evaluarse separada del contexto donde se toman las decisiones. Esto implica que la competencia no puede evaluarse indirectamente, sino que debe inferirse de la ejecución en el contexto de la práctica clínica.(20)
No existe un método de evaluación que sea totalmente objetivo, porque todo proceso de evaluación de competencia implica 2 fuentes potenciales de sesgo: la subjetividad del evaluador y la socialización entre evaluador y evaluado.
Las fórmulas para minimizar el impacto de estos 2 efectos (subjetividad y socialización) en el resultado final de la evaluación están bien descritas y engloban principalmente: a) el uso de instrumentos con un alto grado de validez y fiabilidad; b) la determinación del umbral de competencia; c) el uso de métodos de evaluación directos, y d) la triangulación de evaluadores.(20)
Resulta de interés contemplar que la legislación sanitaria actual pueda regular la necesidad de establecer sistemas de gestión por competencias. Al mismo tiempo que determinar las herramientas y métodos de definición y evaluación de competencias óptimos e impregnarse de los conceptos presentados es un reto para los gestores de todas las disciplinas de la salud.
La evaluación de la competencia y el desempeño de los profesionales de la salud ha estado en el centro de las publicaciones científicas mundiales desde la segunda mitad del pasado siglo XX.(23)
Los organismos internacionales han dado siempre una gran importancia al trabajo de enfermería en el campo de la salud y se han pronunciado sobre sus conocimientos y funciones. En este sentido la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización Internacional del Trabajo, consideran que la enfermería debe contener una serie de conocimientos para que pueda realizar la misión que le corresponde dentro de los servicios de salud.(24,25)
En países como Cuba el Ministerio de Salud Pública diseñó un "Plan de Acción para el incremento de la calidad de los Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud"; en el que se estableció "introducir, validar y generalizar la evaluación de la competencia y el desempeño de los profesionales, enfermeros, demás técnicos y otros trabajadores del Sistema Nacional de Salud, combinando los métodos de autoevaluación, evaluación cruzada y de evaluación externa". Para ello decidió "que la evaluación del desempeño profesional se desarrollara de forma sistemática con fines diagnósticos y certificativos, como elemento clave en el incremento de la calidad de los servicios de salud que se brindan a la población".(23)
Las instituciones educativas formadoras de profesionales en enfermería deben
afrontar retos que demandan las exigencias contextuales de un mundo globalizado y pluralista del siglo XXI; para así dar respuesta a las necesidades sociales que actualmente prevalecen en el ámbito de la salud. Además de estar acorde a las políticas educativas que prevalecen. En este sentido las políticas educativas en el plano universitario se han orientado a formar profesionales en un nuevo escenario, que implica pensar, trabajar y tomar decisiones en colaboración con otros profesionales, para resolver problemas con un máximo de ejecución eficiente.(26)
En este contexto, Raile (2014) afirmó que desde que enfermería alcanzó el nivel de licenciatura ha ido adquiriendo mayor reconocimiento en la educación superior, concretando el objetivo de un mayor desarrollo integral de conocimiento pertinente como base para la práctica de enfermería.(27)
Desde el punto de vista de Gutiérrez-Meléndez (2008), los cambios en las concepciones de brindar y gestionar el cuidado, aunado al ámbito organizacional han planteado la necesidad de modificar los currículos de enfermería para lograr de forma significativa el perfil de la nueva enfermera, con la finalidad de que se incorporen al contexto laboral, con conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desempeñarse de forma eficiente, con calidad, mayor fundamento científico y conocimientos modernos de gestión, entre otros, adoptando una postura profesional acorde a la disciplina.(28)
Es por esto que la formación del estudiante en enfermería de pregrado a nivel mundial se debe fundamentar teóricamente en aspectos relevantes y actualizados del cuidado de la salud humana, integrando el estudio de la experiencia o vivencia de la salud humana en toda actividad de su práctica académica, extendiéndose al ámbito profesional. Es aquí donde surge la importancia de la formación de los futuros enfermeros, sobre qué tipo de aprendizaje deben desarrollar para realizar una práctica de enfermería integral acorde a las necesidades del paciente, familia y comunidad, sin olvidarse del mundo de las ciencias de la salud y su vertiginoso avance en la era de la modernidad.(29)
Para lograr que el estudiante de pregrado desarrolle habilidades y capacidades que le permitan obtener experiencia es necesario incorporar metodologías educativas considerando el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que logren la adquisición de competencias profesionales, las cuales le permitirán demostrar la asimilación progresiva de conocimientos científicos, actitudes, valores, aptitudes y habilidades para desarrollar la capacidad de abordar los problemas de salud-enfermedad en forma competente, demostrando un alto sentido de responsabilidad y calidad al otorgar los cuidados a la población.(30)
El uso del modelo en el currículo educativo en estudiantes de enfermería implica el desarrollo de prácticas que puedan favorecer el uso de la toma de decisiones analíticas e intuitivas (forma de conocer y de actuar que no está basado en el razonamiento racional, es saber sin saber cómo se sabe). Para lograr esto es importante que el estudiante demuestre la adquisición de conocimientos de forma gradual (de lo simple a lo complejo del cuidado de enfermería), que obtenga suficiente información en su memoria que le permita procesar de forma consciente e inconsciente la manera de ser utilizada en la toma de decisiones.(31)
Los estudiantes de semestres avanzados, en prácticas profesionales o servicio social, demuestran más experiencia de conocimientos en relación a estudiantes principiantes o de semestres iniciales, los cuales cuentan con información más limitada. Esta forma de construcción de procesamiento se puede fomentar al tomar en cuenta factores como la reflexión, la investigación y la curiosidad clínica que apoye la explicación de las prácticas de expertos en la toma de decisiones clínicas.(32)
Se rescata la importancia de que a un recién graduado le resulta favorable asignarle una enfermera o tutor competente que lo estimule y explique la práctica en enfermería de modo que la pueda comprender y desarrollar con mayor facilidad. Para mejorar las competencias del recién graduado, es importante incorporar al currículo, la consejería (tutoría) clínica, para favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes del egresado (las cuales en ocasiones son deficientes) para ofrecer un cuidado de calidad de enfermería. La filosofía de Benner permite que el docente de enfermería brinde al estudiante orientación sobre guías de actuación y comportamientos acerca de la práctica clínica de enfermería en situaciones reales, facilitando su aprendizaje.(33)
El incorporar el modelo de Benner en el sistema educativo de enfermería permite al docente emplear el juicio intuitivo en áreas que afectan al estudiante para la toma de decisiones (Blum, 2010).(34)
Muchos docentes en enfermería y medicina han adoptado la rúbrica de evaluación del Modelo de Dreyfus y Dreyfus, como marco conceptual para evaluar la adquisición de habilidades de los alumnos y valorar el progreso a través de las diferentes etapas de principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y experto.(35)
La configuración de formas y perfiles distintivos en el seno de la disciplina de enfermería en base a la creación de diferentes campos de práctica profesional, tal como el caso de la enfermería de práctica avanzada, la cual supone un marco competencial aún no preciso con criterios competenciales propios por su reciente auge, así como la identificación de este perfil en cada país y la constitución de los marcos regulatorios.
Sastre-Fullana et al. (2015) llevaron a cabo un estudio científico en función del consenso sobre competencias para la enfermería de práctica avanzada en España. Ergo la distinción de que este ámbito de ejercicio de enfermería implica un desarrollo más allá de la formación del grado de licenciatura y la natural inserción institucional laboral de tales profesionales, sin embargo es pertinente considerar el enfoque y los aportes de estos autores puesto que constituye una instancia de aproximación en su territorio y creando así el antecedente para ser considerado en otros ámbitos internacionales en materia de gestión profesional por competencias y su consideración tanto en la formación universitaria de grado y posgrado así como en los procesos de trabajo independientemente del campo competencial en el cual se desempeñe un enfermero.
Estos autores exponen que el desarrollo de roles de enfermería de práctica avanzada (EPA) es una realidad extendida internacionalmente, aunque los procesos de implantación y determinación de competencias varían en función del contexto de regulación y práctica profesional. Pese a la falta de consenso sobre la definición, competencias y estándares de práctica de las EPA, el Consejo Internacional de Enfermería las describe como: “Una enfermera titulada que ha adquirido la base de conocimientos de experto, habilidades para la adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para desarrollar un ejercicio profesional ampliado cuyas características vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada para ejercer. Como nivel de acceso se recomienda un título universitario de posgrado de nivel máster”.(36)
Así, la definición de competencias específicas para la EPA es necesaria para delinear el desarrollo de nuevos roles, la evaluación de los existentes o la identificación de nichos potenciales de práctica avanzada en entornos sin regulación formal. Esto se hace patente al analizar el amplio desarrollo de los estándares de práctica de los roles avanzados y de mapas de competencias relacionados, incluido un creciente número de literatura gris, lo que genera un complejo escenario de conceptualización sobre la EPA. Llevaron a cabo recientemente una profunda revisión de los modelos de competencias desarrollados a nivel internacional, en la que se pudieron identificar elementos competenciales comunes en la EPA y que se agruparon bajo distintos dominios conceptuales, aunque la necesidad de contrastar la validez de ese contenido y la plausibilidad en su medio y entorno cultural llevó al planteamiento de establecer un consenso de expertos sobre las competencias de la EPA aplicables en el entorno español.(37,38,39)
Consideran que efectivamente las competencias son comunes en su origen a muchas profesiones y especialidades, y al mismo tiempo comunes a los diferentes roles o perfiles profesionales dentro de una misma profesión. Este hecho puede poner en discusión la legitimidad de atribución de los dominios competenciales como conjunto específico para la EPA. No se pretende en este planteamiento hablar de competencias exclusivas, sino más bien que su alcance y grado de complejidad es precisamente lo que genera esa diferenciación competencial respecto a otros niveles de la profesión enfermera, donde el factor clave es la capacidad de desempeño.(36)
La producción exponencial de literatura científica, los avances científicos en constante evolución y la variabilidad en la práctica clínica han promocionado la incorporación de la práctica basada en la evidencia (PBE) en las disciplinas sanitarias. La PBE se define como la «utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado individual de cada paciente». Comporta integrar la mejor evidencia externa obtenida a partir de la búsqueda sistemática con la habilidad de la práctica asistencial, teniendo en cuenta la elección del paciente y los recursos disponibles. La importancia de la adquisición de esta competencia por parte de los profesionales de la salud radica en el compromiso de asegurar que las decisiones sobre el cuidado de los pacientes se basen en la mejor evidencia disponible.(40,41)
El grupo internacional de expertos en PBE, en la declaración de Sicilia, señala que todos los profesionales de la salud necesitan entender los principios de la PBE, implantar protocolos basados en evidencias y tener una actitud crítica tanto hacia su propia práctica como hacia los resultados procedentes de la investigación. Sin estas habilidades, los profesionales tendrán dificultades para desarrollar las mejores prácticas.(42)
El Consejo Internacional de Enfermería asume que la PBE es un distintivo y una característica central del trabajo de las enfermeras. A pesar de las múltiples recomendaciones y el interés suscitado en los últimos años a nivel internacional, la incorporación de la PBE en la práctica clínica enfermera no está siendo tan rápida como sería deseable y se ha convertido en un reto para la profesión.(43,44)
En EE.UU., un 46,4 % de enfermeras cree que la PBE se aplica de forma rutinaria en su práctica clínica.(45) mientras que un estudio realizado en Europa muestra datos aún menos alentadores, con un 24 % de enfermeras que señalan que utilizan los resultados procedentes de la investigación en su práctica clínica diaria.(46) Melnyk et al. (2008) proponen 2 medidas para acelerar la implantación de la PBE. Por una parte, mejorar las actitudes, conocimientos y habilidades en PBE en enfermeras clínicas, y que los docentes enseñen a los estudiantes el proceso de la PBE, de forma que lo integren entre sus habilidades a largo plazo y se sientan motivados para llevar a cabo cuidados de la mejor calidad.(47)
En relación con este último aspecto, son varios los estudios que señalan que es necesario que la enseñanza de la PBE se incluya en el curriculum académico de los estudiantes de enfermería, para que los futuros profesionales interioricen el concepto de evidencia, y no continúen basando su práctica clínica únicamente en su experiencia personal y en la de sus compañeros.(48,49)
Los modelos o estrategias educativas que integran la enseñanza de la PBE en la educación de pregrado en enfermería son diversos, y realizan diferentes propuestas de formación.(50)
Actualmente países como EE.UU.(51) han incluido la formación en PBE en los planes de estudios de pregrado en enfermería. En Europa también hay algún ejemplo de ello,(36,52) aunque la literatura al respecto es bastante más limitada.
En el contexto español, tras la incorporación de España en el Espacio Europeo de Educación Superior, se establece como competencia académica dentro del nuevo grado en enfermería “basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles”. Se entiende que los planes de estudios de enfermería deberían mejorar la competencia en PBE de los estudiantes, es decir, proporcionar la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en esta materia. Con el objetivo de adaptarse a los cambios curriculares para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.(36)
La existencia de distintos roles y niveles competenciales en la profesión enfermera no debería convertirse en un problema, sino que precisamente es un nicho de oportunidades para hacer frente a los grandes desafíos que la sociedad actual plantea a los servicios de salud.
Conceptualmente, la definición de áreas de especialización y práctica avanzada y su conjugación con las de la enfermera clínica generalista debe estar estructurado por 3 ejes: el nivel de complejidad del cuidado a proveer (marcado por el nivel de dependencia, complejidad y vulnerabilidad), las necesidades de coordinación de la atención (agentes que proveen servicios simultáneamente, transiciones entre niveles, frecuencia de las interacciones, entornos en los que se provee la atención) y por último, el alcance de la práctica (determinado por la profundidad y amplitud del conocimiento necesario, la complejidad del servicio a proveer y el grado de autonomía en la toma de decisiones).(53)
Estos ejes se disponen de forma continua, generando gradientes que, en función de su combinación, definen el espacio para los servicios de las enfermeras clínicas generalistas, las especialistas, las de práctica avanzada e, incluso, las especialistas con prácticas avanzadas, en un continuum dinámico que puede crecer o decrecer en función de las necesidades. En este espacio marcado por este triple eje las competencias avanzadas constituyen un elemento esencial, sobre todo para determinar el alcance y desarrollo de los servicios. Las competencias avanzadas de las enfermeras han sido revisadas y analizadas en contexto español exhaustivamente e incluso disponen de instrumentos para evaluarlas con suficiente validez y fiabilidad.(39,54,55)
El análisis de estas competencias puede ayudar a evaluar cómo se distribuye actualmente este gradiente, con los desarrollos actuales con sus fortalezas y limitaciones.
En Colombia, son pocas las investigaciones que permiten establecer un estándar o un consenso acerca de las competencias genéricas que debe tener todo profesional a nivel regional o nacional para un adecuado desempeño académico y laboral. Apenas fue en el año 2009 cuando el Ministerio de la Educación Nacional planteó 4 competencias genéricas a desarrollar en la educación superior para todo profesional: comunicación en lengua materna y lengua internacional, pensamiento matemático, ciudadanía, y ciencia, tecnología y manejo de la información.(56)
Así mismo, con la Ley 1324 y el Decreto 3963 se introduce en el año 2009 la evaluación de competencias genéricas en las pruebas Saber Pro, a partir de la aplicación de la prueba australiana Graduate Skill Assesment (GSA), mientras el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) se ha propuesto desarrollar para el 2012 una prueba que identifique el nivel de desarrollo de las competencias genéricas y específicas que el profesional en Colombia debe tener para responder a las demandas del entorno.(56,57)
Las competencias académicas están asociadas con las condiciones básicas de aprendizaje escolar y comienzan a desarrollarse desde los primeros años de vida, orientadas por las instituciones de educación.(58)
En el informe de la comisión de la Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (2000), se afirma que las competencias académicas “están asociadas a conocimientos fundamentales que se adquieren en la formación general”, y las clasifican en habilidades básicas: capacidad lectora, escritura, matemáticas, hablar y escuchar; desarrollo de pensamiento, constituido por pensamiento creativo, solución de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, capacidad de aprender y razonar; y cualidades personales: la autorresponsabilidad, autoestima, sociabilidad, autodirección e integridad.(59)
Lo anterior coincide con los planteamientos de Losada et al. (2003), quienes afirman que la competencia académica implica el desarrollo de potencialidades del sujeto a partir de lo que se aprende en la escuela, es decir, un conocimiento aplicado que parte de un aprendizaje significativo.(60)
Desde el Proyecto Tuning para América Latina diferentes autores que participaron en Colombia proponen definiciones de la competencia académica en función de la responsabilidad de la educación y de la persona que está en formación profesional. Una de las definiciones de competencia académica propuesta en este informe plantea que es el “conjunto de capacidades que se desarrollan a través de un proceso de aprendizaje, a través del cual se conduce a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), con las que proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado en un contexto especifico y cambiante” (Beneitone & Tuning, 2008, pp. 4).(61)
Por su parte Charria Ortiz et al. (2011) plantean que la competencia académica corresponde a la capacidad conceptual y de abstracción, producción y/o servicio, y especialización por áreas, y que se desarrolla a través de la educación formal.
La competencia laboral desde la perspectiva funcionalista es considerada entonces como un punto de encuentro entre los sectores educativo y productivo, por cuanto evidencian la formación de los trabajadores y los desempeños que estos deben alcanzar en el espacio laboral.(62)
El enfoque constructivista, pertenece a la escuela francesa y se le ha dado el nombre de enfoque pedagógico-constructivista, de gran acogida en Australia. Define la competencia laboral como “una compleja combinación de atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones”,(63) y hace énfasis en el proceso de construcción y desarrollo de las competencias en los individuos, basados en el análisis y los procesos de solución de problemas de las organizaciones en pro del mejoramiento de los procesos.(64)
De esta forma, la competencia no se puede definir a priori, pues es el resultado del conocimiento puesto en práctica durante el desarrollo de una actividad laboral precisa.
Según este enfoque “la apropiación del conocimiento se logra mediante interacciones que permiten construirlo desde la persona que piensa e interpreta la información”. Por lo tanto, para definir una competencia no se tiene en cuenta solamente la función que la persona desempeña, sino también los objetivos y potencialidades que tiene. Se privilegia lo que cada empleado aprende, hace de forma distinta y el proceso que vive para estimular y desarrollar confianza en sus habilidades en cuanto resuelve problemas y aprende a aprender.(56)
Para autores como Bedoya Maldonado et al. (2001), la persona competente es aquella que partiendo de sus conocimientos especializados realiza una actividad determinada de manera exitosa y coherente, conforme el contexto en el cual se desempeña, y ofrece soluciones variadas, novedosas y ajustadas a las condiciones dadas.(65)
Por su parte, Lozano Ballesteros (2001) plantea que es competente quien se desempeña efectivamente en un puesto de trabajo, se adapta a la cultura organizacional, está en capacidad de analizar lo que ocurre guiado por su experiencia y en previsión de los resultados.(66)
En palabras de Braslavsky et al. (2006), la persona competente selecciona, moviliza y combina recursos frente a una situación determinada a la vez que contribuye a alcanzar las metas de la organización.(67)
Además, Martínez (2005) y Barrio et al. (2006) mencionan que la persona competente valora la formación en conocimiento, y en valores éticos y sociales.(68,69)
De aquí la importancia de la revisión de los currículos de los diferentes programas de formación académica y de los objetivos de las instituciones educativas en donde se incorpore “una fase de diagnóstico que permita detectar los problemas o conflictos que se puedan originar por la falta de conocimiento, de las habilidades, destrezas y actitudes requeridas para el desarrollo institucional y el logro de una misión determinada”.(70)
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (2005) plantea que tener competencias es importante desde dos perspectivas: la económica y la social. Desde la primera, se puede observar que la competencia aumenta la productividad y competitividad laborales, incrementa el nivel de empleo a través del desarrollo de una fuerza laboral adaptativa y cualificada, y crea un entorno de innovación en un mundo dominado por la competencia global. Desde la segunda, la competencia incrementa la participación de las personas en instituciones e iniciativas democráticas, contribuye a la cohesión social y la justicia y fortalece los derechos humanos y la autonomía como contrapeso al incremento de la desigualdad y la marginación de las personas.(71)
Inserción laboral en egresados de Enfermería
El aumento muy acelerado de las tasas de desocupación de la población egresada universitaria, junto con la creciente precarización y la modificación de los contenidos de los puestos de trabajo en numerosos campos profesionales coadyuva a la conformación de mercados de trabajo de altas calificaciones sobrecompetitivos, en donde el empeoramiento de las condiciones de trabajo y la descualificación de los puestos o tareas impulsa un proceso de deterioro en términos de subutilización de la fuerza de trabajo y de saberes y calificaciones.(72)
Otro aspecto de los procesos distorsivos del mercado laboral es la expansión de los niveles superiores de educación, la explosión de las matrículas universitarias, la diversificación de la oferta de carreras y títulos, que constituyen una respuesta de la población ante la crisis del mercado de trabajo. Sin desconocer la importancia de la formación y la educación para los patrones de desarrollo vigentes en las “sociedades del conocimiento” modernas, es necesario reparar en el hecho de que el aumento de los niveles educativos y de calificaciones laborales se erige en la única respuesta de la sociedad argentina para tratar de escapar al flagelo del desempleo, y tratar de mantenerse en el marco del mundo tecnologizado y globalizado. La generalización de las estrategias de aumentar los niveles educativos para mejorar las oportunidades de empleo termina aumentando la presión global del mercado de trabajo en perjuicio de aquellos que tienen menos oportunidades diferenciales de acceso a los altos niveles educativos y termina también degradando la inserción laboral de los jóvenes profesionales.(72)
Estos procesos y este escenario configuran un panorama por demás complicado sobre el que todavía no se cuenta con elementos de juicio objetivos, fundados en una base empírica rigurosa.
La literatura y la investigación sobre el tema privilegian el análisis de los cambios económicos y sus impactos sobre el mercado laboral que dan la piedra de toque para profundizar el tema de los nexos entre la educación superior, la estructura ocupacional y las dinámicas de los mercados laborales de las distintas profesiones.
Uno de los aspectos más preocupantes tanto para legos como para expertos estudiosos de la organización social es la relación problemática entre conocimiento y trabajo. Las teorías de la sociedad posindustrial, o la sociedad del conocimiento y los servicios en sus distintas versiones, subrayan la centralidad que tienen la información y la capacidad de generar saber y conocimiento como estructuradores de las relaciones sociales y económicas. La riqueza comienza a reposar en la capacidad de agregar valor “abstracto” a los bienes y servicios, ideas, diseño, inteligencia. La producción comienza a ser cada vez más acelera en donde la velocidad de adaptación al cambio, e incluso la habilidad para cambiar es un activo rentable codiciado.(73)
En el debate contemporáneo sobre las características de nuestra civilización mencionan dos propiedades o principios que atraviesan todas las esferas de la acción social: la reflexividad y los sistemas expertos para la gestión del riesgo y la incertidumbre. Los cambios en el significado del trabajo, tanto en su representación cultural, como en el contenido concreto de las intervenciones humanas sobre el mundo material, muestran en forma acabada su subsunción real a estos principios.(74,75)
Mientras el desarrollo posindustrial, posmoderno, de los países centrales los coloca en semejantes horizontes de reflexión, y los países subdesarrollados en el contexto global reciben los ecos de las nuevas formas de organización social de la producción y el trabajo, y son protagonistas de acelerados y muy profundos procesos de innovación, cambio tecnológico, reestructuración de sus sistemas productivos y económicos.
En todos los casos se reconoce también que estos nuevos modelos productivos impactan sobre los patrones de utilización de la fuerza de trabajo en una forma muy visible, especialmente con relación al tipo de calificaciones, saberes, destrezas, habilidades, información, actitudes, y atributos de personalidad que se vuelcan en el proceso productivo. La importancia del conocimiento no se limita solamente al conocimiento incorporado a la maquinaria o la infraestructura de producción, sino que el accionar mismo de los trabajadores, las prácticas en la situación de trabajo tienden a incorporar elementos cognitivos, técnicos, sociales y personales de carácter novedoso. Estas nuevas formas de utilización de la fuerza de trabajo tendrían importantes efectos sobre el mercado de trabajo y especialmente sobre la consideración de los atributos educativos o de las credenciales formales de los trabajadores, de allí la relevancia excluyente que tiene la vinculación entre el sistema educativo y el productivo y entre la educación y el trabajo.(72)
El principal rasgo de este nuevo planteo es la centralidad que adquiere el conocimiento, la información y los saberes de los sujetos. La capacidad de respuestas ante los cambios del contexto y ante las situaciones de incertidumbre que atraviesa a las empresas modernas desde la gerencia hasta el último de los operarios. Los procesos de trabajo complejizan y están empezando a requerir de las personas diversos tipos de habilidades, destrezas, información, conocimientos, y hasta actitudes y rasgos de personalidad.
En este sentido, los estudios señalan la importancia que va adquiriendo la formación básica de tipo profesional y científica, toda vez que las nuevas formas de utilización de la fuerza de trabajo tienden a valorizar más las competencias genéricas y transversales a muchos procesos de trabajo y, tienden también a valorizar más la capacidad potencial de aprendizajes diversos que los saberes específicos efectivos.(76,77)
Los procesos de multiprofesionalidad e interprofesionalidad, en donde los profesionales abordan áreas de aplicación de manera integrada para la solución o formulación de proyectos, así como la inclusión de profesionales en tareas operativas, significan importantes transformaciones en términos de contenidos de tareas, relación con otras áreas disciplinares, valoración de los aportes del personal operativo y conocimiento práctico de los procesos de trabajo concretos.(72)
Actualmente ya algunos analistas están invirtiendo el tradicional esquema de las calificaciones que habilitaban el ejercicio de tareas en un puesto de trabajo. El aprovechamiento integral del recurso humano y su potencial aparece como uno de los activos de la empresa y como su principal eje para desarrollar ventajas competitivas sistémicas.
Estos fenómenos en ciernes modifican complemente las relaciones entre los sistemas e instituciones formativas para la fuerza de trabajo y el sistema económico y productivo. La educación basada en la acopiación de capital cognitivo, información o destrezas específicas tiende a perder adaptabilidad frente a los contextos cambiantes.
La noción de competencia que tiende a reemplazar a la calificación supone un proceso formativo bastante diferente. Los sujetos deben aprender no solamente a movilizar los conocimientos e información acumulada sino a producirla y analizarla de acuerdo a situaciones cambiantes. Se enfatizan nuevas habilidades y capacidades “transversales” que pueden facilitar el aprendizaje en el trabajo. Se tiende a valorar las capacidades dinámicas sobre las estáticas, aquellas capacidades genéricas que permiten generar aprendizajes específicos. Las capacidades dinámicas permiten el aprendizaje permanente y la variación de las competencias disponibles para mejorar la respuesta ante contextos nuevos.(78)
Los requerimientos de formación o instrucción formal se presumen muy superiores, ya que la formación básica y el dominio de competencias genéricas y transversales a muchos procesos de trabajo es el punto de partida inevitable para que opere la flexibilidad productiva y el proceso de aprendizaje permanente en contextos cambiantes. Los altos niveles o rendimientos en la educación formal son percibidos por las empresas como señales de capacidad de asimilación y potencial de aprendizaje del personal. Se habla de “competencias” como el potencial completo de talentos y habilidades individuales que tiene que ser captado, registrado, aprovechado y promovido por la empresa.(72)
La redefinición de perfiles profesionales y de competencias esperadas en los egresados de la educación superior tiene una importancia estratégica, toda vez que son los agentes intervinientes en los procesos de diseño tanto de procesos como de productos y servicios. Se puede decir que los futuros profesionales son los que contribuyen al paradigma del cambio, puesto que detentarán las posiciones superiores de dirección y elaboración de estas nuevas formas del trabajo. Las reformas de los sistemas educativos no se plantean simplemente como cambios de organización, currícula o contenidos de programas, sino como cambios en las prácticas educativas; cambios en las formas de generar situaciones de aprendizaje efectivas, cambios en las formas de articular el proceso formativo con la empresa y la formación en el trabajo, desafío que afrontan las instituciones universitarias.(62)
Se ha difundido extensamente la tesis de la “empleabilidad” según la cual la manera de reducir los niveles de desempleo consiste en buscar aumentar las competencias de la fuerza de trabajo a los efectos de elevar la probabilidad de obtener un nuevo empleo. No obstante, la solución de mejorar la dotación de competencias laborales de la fuerza laboral con problemas de empleo lo único que hace es mejorar la probabilidad individual de un desocupado de encontrar empleo. Sin embargo, ese aumento de la probabilidad, seguramente se realiza en perjuicio de la reducción de las probabilidades individuales de conseguir empleo de otro desocupado o inclusive de seguir empleado de otro ocupado. Todavía la vieja proporción de la economía clásica respecto de que la demanda laboral es una función atada a la demanda global de la economía no ha podido ser refutada.(79)
La combinación de cambio estructural con financiamiento externo desató un proceso de reconversión interna en un marco de crecimiento y expansión, tal como lo demuestran elocuentemente las tasas del Producto Bruto Interno, la producción industrial, las exportaciones, y la inversión. La importación de bienes de consumo, especialmente los durables, impusieron nuevas normas de calidad, variedad, y precio. La apertura fue un ordenador de la reconversión de la economía y no solamente un instrumento de control inflacionario. La abundancia de financiamiento, la apertura comercial externa, y el tipo de cambio fijo abarataron enormemente la importación de bienes de capital, bienes intermedios e insumos, piezas y repuestos. Habida cuenta del rezago tecnológico del aparato productivo argentino derivado de décadas de proteccionismo y descapitalización, todos estos factores culminaron en una fuerte propensión a la modernización de las empresas sobre la base de la sustitución o mejora del equipamiento, la incorporación de tecnología, la modificación de procesos, la necesidad de adecuar productos a los parámetros internacionales en calidad y diversificación, la innovación en nuevas formas de gestión y organización productiva.(80)
Las cifras de desempleo y todos los parámetros para medir el comportamiento del mercado de trabajo indican que se está frente a una realidad distinta en términos de patrones de estructuración de la fuerza de trabajo.
El movimiento conjunto de abaratamiento del costo del equipamiento producto de la apertura arancelaria y el tipo de cambio fijo, y el encarecimiento de los costos laborales producto del retraso del tipo de cambio frente a los precios internos y los salarios, genera una presión estructural hacia el ajuste del nivel de empleo de la economía.
Los procesos de reestructuración también tienen vastas consecuencias a nivel de los patrones de utilización de la fuerza de trabajo y no solamente como ajuste de cantidades y precios. De esta forma la reconversión no implica solamente cambios en los niveles de incorporación y expulsión de fuerza de trabajo, sino también modificaciones en la composición sociodemográfica y perfiles de los puestos de trabajo. Los procesos de feminización por aumento de la tasa de participación de la mujer, incentivada también por la mayor generación de empleo en los sectores de servicios y comercio, junto con las tendencias al rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo vinculado a las políticas de incorporación de personal que se orientan a bajar la edad promedio de la dotación de personal y apuntar a una fuerza laboral implicada en los objetivos de la empresa, alienta a incorporar jóvenes con mayores niveles educativos formales y con competencias básicas vinculadas a las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se desprenden del personal de más edad.(62)
Podría pensarse que la combinación de crecimiento económico y modernización de la estructura productiva y de servicios con el sostenido incremento de los niveles educativos de la población, iban a derivar en un proceso de retroalimentación positiva o sinergia y en una elevación de la estructura ocupacional hacia un perfil más a la altura de los parámetros del avance tecnológico.(62)
Sin embargo, el proceso de reestructuración y modernización económica y las necesidades de orientar el sistema productivo hacia parámetros de competitividad y productividad no ha derivado en una reformulación del papel de los recursos humanos. Se sigue enfatizando los problemas de costos como desventajas estáticas en vez de explorar y aprovechar el reservorio de ventajas dinámicas en materia de competencias disponibles de la fuerza de trabajo. Así los fenómenos de sobreeducación y subcalificación siguen siendo muy acentuados, y la subutilización de mano de obra, expresada en tasas elevadísimas de desocupación, son motivos suficientes para que tanto la problemática del empleo como la de la modernización educativa sean desde hace ya varios años los ejes centrales de la agenda política pública.
Es necesario profundizar acerca de las diferencias entre las carreras tradicionales y modernas o emergentes no solamente de las formas de inserción en el mercado sino también a partir de los aspectos formativos y del funcionamiento de los mercados laborales específicos. Los mecanismos de generación de expectativas y de decisión para la elección de los estudios, las representaciones construidas del mercado de trabajo y de las oportunidades laborales.
El estudio de Casanovas et al. (2004) propone conocer algunas de las características de la actual inserción laboral de los graduados en enfermería, así como identificar las situaciones que ponen en peligro el que dichos recién graduados puedan desarrollar unos cuidados eficaces y expertos adaptados a las necesidades de los pacientes.
La formación y el empleo son temas profundamente relacionados que deberían mantener un cierto equilibrio. Conocer la realidad y la evolución de los procesos de inserción laboral puede ser útil para orientar laboralmente a los pregraduados, y conocer las competencias laborales que demandan los empleadores permite adecuar la formación académica, optimizando el desarrollo de las titulaciones. Algunas universidades, conscientes de esta realidad, han puesto en marcha iniciativas como el caso del Observatorio de Graduados propuesto por Casanovas et al. (2004), mediante el cual se intenta conocer la trayectoria recorrida por los estudiantes en el proceso de inserción laboral, que ayudan a establecer mejores relaciones entre la universidad y la sociedad.
Es imperativo conocer los procesos de inserción laboral de los graduados ya que, en profesiones como la enfermería, cuyos centros de actividad son las personas, el proceso de inserción laboral que se siga no sólo implicará a los profesionales, sino también a los receptores de los cuidados. Dependiendo del tipo de proceso de inserción laboral, los profesionales podrán sentir seguridad y satisfacción, y los receptores de los cuidados serán atendidos con la consecuente eficiencia.(81)
Que las enfermeras recién tituladas lleguen a ser lo más competentes posible es responsabilidad de los distintos ámbitos profesionales: docencia, asistencia y gestión. Desde la docencia desde donde contribuir a situar a los futuros profesionales en la mejor posición de salida posible, es decir, proporciona los conocimientos, destrezas y actitudes precisas para poder llegar a ser profesionales expertos, teniendo presente que la verdadera competencia se adquiere en la práctica. Desde la asistencia poder asegurarse unas condiciones mínimas para facilitar una correcta iniciación como profesional. Concretamente, la adquisición de responsabilidades con un sentido progresivo.(81)
Las enfermeras noveles contando con la supervisión o la guía de una enfermera más experimentada y, de manera simultánea a su incorporación al servicio o unidad, recibir formación específica relacionada con las responsabilidades a desarrollar. Finalmente, desde la gestión poder garantizarse unas condiciones laborales que permitieran a los profesionales desarrollar unos cuidados de excelencia para lo que es necesario desterrar la idea de que el personal de los distintos servicios es siempre intercambiable, evitarse las rotaciones excesivas y asumir que los recién graduados deben iniciarse profesionalmente en servicios de complejidad baja o media, pero nunca de alta complejidad y especialización como es el caso de las unidades de cuidados críticos.(81)
En el ámbito universitario, es importante disponer de información acerca de los procesos de inserción laboral por distintas razones, por un lado, porque es un referente básico para llevar a término los procesos de planificación, evaluación, e innovación universitaria, ya que la utilización crítica de dicha información permite mejorar el diseño de los planes de estudio y de la metodología docente y, por otro, porque el conocimiento de los procesos de inserción laboral es fundamental para que los docentes desarrollen mejor su rol de tutores, informando y orientando a los estudiantes y graduados.(82)
Por otro lado, es también un referente para mejorar la relación entre el ámbito académico y el laboral, ya que la reflexión y el diálogo que se establece favorecen el conocimiento mutuo y crea lazos que contribuyen a mejorar la inserción laboral y la práctica profesional.(83)
Por inserción profesional se entiende el paso desde la universidad al mercado laboral, es decir, el espacio que hay entre la obtención del título que legitima como profesional y el desarrollo del rol de las actividades profesionales. Se trata, por lo tanto, de un proceso del que interesa, sobre todo, la trayectoria recorrida desde la graduación hasta 4 años después momento en el que se considera que generalmente se ha conseguido la estabilidad laboral (Revenga, 2002).
La inserción laboral es un proceso complejo, cuya calidad depende de la relación entre una serie de factores personales y sociales. Entre las dimensiones que permiten valorar la calidad de la inserción laboral se encuentran, por un lado, las condiciones de trabajo que incluyen aspectos omo el tipo de contrato, el horario, la estabilidad en el lugar de trabajo y el salario; y por otro, la complejidad, especialización y autonomía de la ocupación, y la satisfacción y las expectativas personales respecto al rol profesional.(82,84)
El proceso de inserción laboral de las distintas titulaciones no presenta las mismas características ni dificultades. En el caso de enfermería, la inserción laboral es muy precaria e inestable, ya que son contratados por períodos de tiempo muy reducidos y están sometidos a una gran rotación por distintos servicios y especialidades.(81)
Esta precariedad laboral no sólo tiene efectos personales sobre los profesionales que se sienten menos seguros y satisfechos, sino que afecta además a la calidad de los cuidados que reciben los usuarios del sistema de salud, ya que como sostiene Benner (1987), para que una enfermera llegue a ser un profesional experto capaz de ofrecer unos cuidados de excelencia debe pasar por 5 estadios o categorías denominadas: “principiante”, “principiante avanzado”, “competente”, “aventajado” y “experto”; para lo que es fundamental contar con la ayuda de alguien más experto que guíe la práctica y permanecer durante un tiempo razonable en un mismo lugar enfrentándose a situaciones análogas.
En este sentido, Benner (2010) apuntan que sea cuál sea el nivel de competencia de la enfermera todo cambio de lugar de trabajo sea de unidad o de hospital, comporta una regresión. Cuanto mayor sea el cambio, mayor será la regresión de la enfermera al estadio de principiante. Ello implica la necesidad de volver a adquirir un bagaje de experiencia para poder actuar con el mismo nivel de competencia.(85)
En esta misma línea, Hayhurst et al. (2005) sostienen que un cambio de entorno continuado disminuye el apoyo efectivo que recibe el profesional, dificulta la adquisición de habilidades, actitudes y conocimientos, y disminuye la autoestima y la satisfacción en el trabajo.(86)
La inserción laboral es un término utilizado habitualmente para referirse al proceso de incorporación de los individuos a la actividad económica. También ha sido considerado un indicador con el que las sociedades occidentales miden el nivel de bienestar social de su población. El estudio de la inserción abarca las posiciones laborales ocupadas, las secuencias más recurrentes (trayectorias) así como la explicación de las diferencias observadas en estos dos aspectos. Se habla de inserción profesional cuando se considera sólo al grupo poblacional con estudios de nivel superior y alude al espacio que hay entre la obtención del título que legitima a una persona como profesional y el desarrollo del rol que delimita sus actividades y responsabilidades profesionales.(87)
Se considera que en la inserción y trayectoria laboral intervienen tanto las características del mercado de trabajo como las de los propios profesionales sin perder de vista el papel de intermediación de las instituciones educativas entre los demandantes y los oferentes de empleo u oportunidades profesionales (instituciones y/o empresas) ya que la formación académica influye de manera importante en la cualificación del capital humano.(88) Un hecho que no debe soslayarse es el papel de la escolaridad frente al trabajo, el empleo o los ingresos, según el periodo económico de que se trate, la región geográfica, la rama de la economía e incluso de las historias y culturas de las empresas mismas.(89)
En cuanto al desarrollo profesional, es el fruto de la carrera y comprende los aspectos que una persona enriquece o mejora con vistas a lograr objetivos dentro de la organización. Implica crecer como persona y realizarse en su trabajo como una necesidad inherente a los individuos. Se inicia en cada persona por su disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades que ello conlleva. El Grupo de trabajo del Consejo Internacional de Expertos de los Estándares Internacionales de Educación Médica, ha definido el desarrollo profesional como el periodo de educación y formación que comienza después de la educación básica y la formación de posgrado y se extiende a lo largo de la vida profesional. Así, el desarrollo profesional incluye todas las actividades que se llevan a cabo formal o informalmente, para mantener, poner al día, desarrollar y mejorar los conocimientos, las habilidades y actitudes en respuesta a las necesidades de los pacientes.(87,90) Por tanto, el desarrollo profesional es también un prerrequisito para mejorar la calidad de la atención sanitaria.
Existen diferentes modelos de desarrollo profesional, entre ellos: el modelo de ciclos de vida, en donde los trabajadores hacen frente a tareas de desarrollo en el transcurso de su profesión y pasan por distintas etapas personales o profesionales.
El modelo basado en la organización afirma que el desarrollo profesional implica aprendizaje de los trabajadores para realizar tareas definitivas. Cada etapa supone cambios en las actividades y en las relaciones con compañeros y jefes. Por último, el modelo de patrón de dirección describe cómo contemplan las personas su profesión, cómo deciden sobre la rapidez con que quieren avanzar por las etapas profesionales y en qué punto regresar a una fase anterior.(91) En un modelo global tendrían que considerarse todos los elementos considerados en cada uno de estos, sin embargo, el interés puede estar dirigido sólo a una dimensión y en función de este seleccionar el modelo pertinente.
También el desarrollo profesional según Miguel Ángel Santos Guerra no es una cuestión entregada de forma plena a la iniciativa de cada uno, sino que ha de circunscribirse al marco institucional, porque de esta manera los esfuerzos son mucho más positivos y más alentadores. Así, la planificación, el desarrollo y la evaluación del perfeccionamiento de los profesionales es responsabilidad de la institución y en ella se han de encontrar, no solo las preocupaciones, sino los medios y las estructuras para alcanzarlo.(87)
Respecto al desempeño laboral, Karla A. Ruiz lo define como aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización y que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución en cada empresa.(87)
Entendiendo como competencia a la actitud o capacidad para desarrollar de forma idónea una actividad o tarea, y es lo que el candidato o educando sabe hacer. Se refiere a conocimientos, habilidades, aptitudes, así como la organización, retención y empleo en la práctica académica y/o laboral. El desempeño profesional, por tanto, es el comportamiento total o la conducta real del trabajador en la realización de una actividad o tarea durante el ejercicio de su profesión. Dentro de las actividades se incluyen los componentes de la comunicación interpersonal y de realización de procedimientos técnicos, etc.(87)
Bajo este contexto, se señala que el desempeño del personal de enfermería también comprende actitudes frente a la práctica ya que los conocimientos y las habilidades son la expresión exterior y visible del profesionalismo. Por lo anterior, la calidad de la atención de enfermería en la práctica se evalúa también con el desempeño tomando en cuenta su conducta cotidiana, lo que constituye la demostración de su pericia, ética y compromiso; también implica su actuar profesional, donde importa tanto lo que hace, como lo hace y lo que dice, y se expresa en rubros tan diversos como el reconocimiento de los límites de la propia práctica, el liderazgo en el trato al paciente y la educación en la profesión. La evaluación del desempeño es el proceso por medio del cual se mide el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que desempeña (eficacia), así como la forma en que utilizan sus recursos para dichos objetivos (eficiencia).(87,92)
El trabajo es una actividad que aporta grandes beneficios a las personas entre los que se encuentran el darle estructura y sentido a la vida, estatus, prestigio, identidad personal y laboral, ganar dinero, mantener una dependencia económica, oportunidad de interacción social, estructura del tiempo, adquisición
de habilidades y destrezas en el trabajo, socializar, transmitir normas, creencias y expectativas sociales, obtención de poder, control y disfrute de la actividad laboral. Se trata de una relación dialéctica entre hombre y naturaleza, en la cual la transformación de uno redunda en la del otro, y viceversa. El trabajo también presupone la relación con otros hombres y puede ser comprendido como un esfuerzo colectivo, en el cual todos tendrían que participar.(93)
El tener un trabajo es la meta a la que todo estudiante de nivel universitario aspira, lo cual se ha vuelto uno de los aspectos más difíciles de alcanzar para una gran cantidad de jóvenes en muchos países del mundo.
Así, mientras en las escuelas y las universidades se forma a los jóvenes para desempeñarse en diversas disciplinas, el mercado de trabajo exige otras prioridades sobre las habilidades de los trabajadores que parecen no articular entre sí. Esta situación ha generado diversos problemas para los jóvenes, tales como una dependencia prolongada de su familia de origen, no contar con recursos propios, aplazamiento de su ingreso al mercado laboral, y dejar de lado proyectos personales.(94)
Son fundamentales los conocimientos que cada profesional adquirió en su formación universitaria pero también se debe contar con una serie de competencias y habilidades que hacen la diferencia entre contratar a un joven egresado sobre otros.(93)
Cada vez más frecuente que las empresas seleccionen a sus futuros empleados teniendo en cuenta su potencial más que sus conocimientos. Aunque no cabe duda que una sólida preparación académica es indispensable para desarrollar adecuadamente la profesión, las habilidades y competencias desarrolladas por el estudiante influyen en su desarrollo profesional, pues comprende los aspectos que una persona enriquece o mejora con vistas a lograr objetivos, implica crecer como individuo y realizarse en su trabajo como una necesidad inherente al ser humano. Se inicia en cada persona por su disposición a lograr metas y por la aceptación de responsabilidades que ello conlleva.(93)
Estos datos evidencian que la empleabilidad es un constructo complejo, multidimensional, que tiene que ver con la obtención y el mantenimiento de un trabajo, y que depende de la decisión de buscar un empleo, de las características de la persona, el desarrollo de habilidades, la valoración de sus propias capacidades y del mercado laboral.(95)
Existen instancias con dinámicas heterogéneas en relación a la formación por competencias en el ámbito académico y la inserción laboral de los egresados universitarios, en este orden concebir la naturaleza de las decisiones y la oportunidad de advertir que la adquisición de competencias proviene de múltiples fuentes que forjan y construyen bases para el cimiento del crecimiento profesionalizante de los futuros graduados, así pues cabe pensar en el proceso dual de transcurrir la formación universitaria en concomitancia con una instancia de trabajo. Esta cuestión ha sido de interés para estudios que se encuentran en la línea de investigación de relaciones entre educación, formación y empleo en base a los modelos de producción de competencias para el trabajo e inserción profesional y social, entre otras.(96)
Siguiendo este marco epistemológico el estudio de Planas-Coll et al. (2014) exponen la necesidad de abordaje desde la óptica de la adquisición de competencias y la profesionalización y empleabilidad de los egresados, al menos tal como se usa en el análisis del mercado de trabajo implica reconocer que no existe un único medio para adquirir las capacidades productivas que las personas poseen. Como consecuencia de ello, las competencias de ninguna persona son explicables por lo que han adquirido por un único medio, por importante que éste sea, como es el caso del sistema educativo. Por esta razón el concepto de competencias nos ayuda a entender que las capacidades productivas de las personas son diversas, aunque hayan realizado la misma carrera, el mismo curso y en la misma institución de educación superior.(97)
Simplificando, el concepto de competencia nos recuerda la evidencia de que no aprendemos solamente mediante la educación formal y que la capacidad productiva de las personas es “vectorial”, es decir, resultante de multitud de actividades y experiencias que cada persona realiza durante su vida, y esto es también aplicable a las actividades extracurriculares que realizan durante su época como estudiantes.(96)
Debido a ello, en la lógica de competencias, que los estudiantes universitarios hayan trabajado durante sus estudios, más que ganar o perder el tiempo, debería ser leído en clave de que adquirirán competencias distintas y éstas serán tan distintas como lo sean sus trabajos y, junto con los conocimientos y las habilidades técnicas que puedan adquirir con su trabajo, adquirirán también actitudes y hábitos que son un ingrediente fundamental de la profesionalidad.(96)
Probablemente adquirirán competencias aplicadas y de carácter “profesionalizante”, sobre todo si su trabajo está relacionado con sus estudios. Serían unas competencias similares a las que se pretende adquirir con las prácticas profesionales que muchas instituciones de educación superior organizan. Pero, aunque no fuera así, la experiencia laboral implica, casi inevitablemente, adquirir competencias de “socialización en el trabajo” que constituyen un ingrediente fundamental de la empleabilidad y, por ejemplo, una de las finalidades declaradas del famoso “Sistema dual de formación profesional” alemán.(96)
No todos los trabajos aportan el mismo tipo de experiencias ni son valoradas de la misma manera por los estudiantes. Béduwé et al. (2004) proponen una clasificación del trabajo de los universitarios durante los estudios en cuatro tipos: a) trabajos de preinserción laboral plena (su contenido está relacionado con el de los estudios que realizan y que tienden a continuarse, a menudo aumentando de categoría, después del egreso); b) trabajos estudiantiles (trabajos irregulares de baja intensidad, no relacionados con los estudios, con un nivel profesional bajo, tienden a ser abandonados después del egreso); c) empleos regulares (trabajos de media o alta intensidad pero con valor profesional débil, no relacionados con los estudios pero que permiten cubrir la subsistencia básica aunque se desea abandonarlos al egresar), y d) pequeñas contrataciones anticipadas (pequeños trabajos profesionales, con la función de espera mientras se obtiene un trabajo fijo). Los diferentes tipos de trabajo implicarán también diferencias en la aportación a la adquisición de competencias de los universitarios que trabajan.(98)
¿Qué diferencia existe entre la “profesionalización espontánea” que se produce a través del trabajo de los estudiantes y la “profesionalización institucionalizada”, a través de los cambios en la curricula y las prácticas profesionalizadas incorporadas también dentro del curriculum?
La principal diferencia está en la diversidad de competencias que, al menos a priori, genera entre los estudiantes que las “prácticas espontáneas” no organizadas desde las instituciones de educación superior sino a través del trabajo que puedan producir y, la segunda, por derivación de la primera, el problema del reconocimiento de esta diversidad y de las competencias asociables al trabajo frente a las adquiridas en las “prácticas profesionales” programadas desde las instituciones de educación superior con unas competencias a adquirir previamente definidas y programadas.(96)
En el área de ciencias de la salud el porcentaje de estudiantes que trabajan durante el último curso está claramente por debajo del promedio. Este comportamiento diferencial de los estudiantes de ciencias de la salud puede ser atribuido a tres cuestiones: a la dedicación exclusiva que exigen algunos de estos estudios en términos de horarios, a la larga tradición de prácticas asociadas a carreras que hace innecesario buscar la “experiencia” fuera de la carrera, y a que algunas carreras requieren cédula profesional para su ejercicio.
Asimismo, contemplar que, para valorar la calidad del trabajo de los egresados en el momento de la entrevista del empleo actual, en el estudio emplearon un “índice de calidad ocupacional”, y que es el resultado de la combinación entre indicadores objetivos, como la retribución, y subjetivos, como el grado de adecuación del empleo a los estudios realizados y el grado de satisfacción global con la ocupación que desempeñan. Y los hallazgos obtenidos indican que a quienes les fue mejor en su inserción profesional fue a los que trabajaron durante sus estudios en una ocupación con media o alta relación con la carrera que estudiaban, y a los que peor les fue, trabajaban en una ocupación con baja relación con su carrera, manteniéndose en una posición intermedia aquellos que sólo estudiaron. Estos resultados coinciden con los de otras investigaciones sobre el mismo tema en un contexto europeo.(96,99)
Los múltiples cambios sociales, económicos y políticos, el avance incontenible de las nuevas tecnologías, así como la transición demográfica y epidemiológica, resultan significativos para este mundo globalizado y, en consecuencia, para la formación de profesionales de enfermería. Esta dinámica social repercute en el proceso salud-enfermedad, pues en todas las regiones del mundo los costos de la atención sanitaria van en aumento, la población envejece, aumentan las enfermedades crónicas, entre otras, lo cual trae consigo una serie de oportunidades hacia la adecuación sistemática de los perfiles profesionales.(100)
Juárez-Flores et al. (2015) plantea que resulta una necesidad y conveniencia de contar con resultados de estudios de egresados para lograr el autoconocimiento y planeación de los procesos de mejora en los espacios académicos, de tal manera que se puedan fundamentar las decisiones académicas y poder cubrir las exigencias formativas relacionadas con el cuidado de la salud de las personas sanas o enfermas, de las familias y la comunidad. Desde esta perspectiva, el cuidado de la salud es el objeto de conocimiento del enfermero, es la aportación específica de la enfermería a la salud de la persona y los grupos sociales. Es necesario destacar que el cuidado está fuertemente influido por el desarrollo evolutivo de la persona y ha configurado un escenario particular para la teoría, la práctica, la acción y la investigación, procesos básicos durante la formación y el desarrollo profesional en el ámbito laboral.
En este mismo estudio hallaron que los egresados perciben que existe congruencia entre los contenidos teóricos durante su formación con las actividades realizadas en el mercado laboral; la mayoría percibe satisfacción por los conocimientos teóricos adquiridos, no así en el área práctica: opinan que estos requieren mayor atención, y refieren que en estos escenarios se desarrollan y/o fortalecen habilidades, actitudes y valores profesionales. La mayoría percibe que en las instituciones laborales son bien aceptados, están satisfechos de ser licenciados en enfermería y consideran relevante su desempeño laboral.(100)
Esto se evidencia en las prácticas emergentes, a las que hacen referencia los egresados en los datos recolectados, destacan el manejo de las tecnologías médicas, para lo cual se requiere capacitación constante que posibilite dar respuesta a las prácticas emergentes que se suscitan en su campo laboral.
Competencias profesionales e inserción laboral en el contexto argentino
La literatura conceptual adoptada en la región de América Latina como la forma de construir los análisis acerca del fenómeno relación entre universidad y sociedad, como vía para la legitimación de acciones de política fue hegemónicamente desarrollada en los países centrales. Desde esta perspectiva, la referencia a universidad y sociedad busca subrayar el hecho de que cuando se esgrimen nociones extraídas de dichos discursos se asumen supuestos generalmente construidos en el marco de las experiencias de los países industrializados que distan enormemente de lo acontecido locamente.(101)
La intención de referenciar a los sectores productivos como destinatarios de la vinculación es en función de cuestionar los discursos y prácticas que conllevan como contraparte de la relación a la empresa. Es sabido que el sector productivo es heterogéneo, y entender que la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia él es homogénea tergiversa el tipo de vinculación que las universidades públicas pueden y deben proponerse sostener. Al mismo tiempo la empresa asocia la vinculación a una relación orientada al mercado y en este sentido restringe las opciones posibles de fomentar al negar formas de producción no guiadas por la obtención de ganancias.(101)
Se modifica la misión institucional de las universidades nacionales agregando a las tradicionales funciones de investigación, docencia y extensión, la función o transferencia tecnológica. La expansión educativa, la centralidad adquirida por las políticas de ciencia y tecnología y la creciente participación de los organismos internacionales en la construcción de políticas educativas, junto con los problemas asociados a la falta de calidad son parte de los rasgos de un proceso globalizador. En este contexto la educación superior tiene en los organismos internacionales nuevos actores que plantean metas, políticas y estrategias de cambio y transformación social.(101)
En Argentina el proceso de reformas de la educación superior tiene como ejes de transformación la relación entre las universidades públicas y privadas y el Estado, así como la gestión política, administrativa, financiera de las universidades nacionales. Tales mutaciones se expresan en la Ley de Educación Superior y en recomendaciones y señales que marcan el rumbo que la reforma universitaria debía transitar para acomodarse a los nuevos criterios normativos.
En el marco conceptual acerca de la vinculación entre la universidad y otros sectores sociales, en especial el productivo, vale destacar los aportes desde una perspectiva económica que implican la noción del sistema nacional de innovación y el modelo de la triple hélice, ambos enfoques se caracterizan por señalar la importancia de las universidades en el desarrollo económico.(101)
Debido al papel determinante que asumen el conocimiento en los procesos de innovación, las universidades ocupan un lugar central en el enfoque del sistema nacional de innovación en la medida en que se ubica en ellas gran parte del motor del cambio tecnológico. En lo que respecta a las relaciones entre universidad y empresa, aunque el enfoque del sistema nacional de innovación encuentra deseable que ambas instituciones mantengan vínculos fluidos el intercambio de experiencias y conocimientos, se reconoce que las relaciones entre ellas resultan complejas y no están exentas de dificultades.(102)
El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) elabora informes periódicos sobre el rol de las universidades en el sistema científico-tecnológico regional, tomando como referencia conceptual el enfoque del sistema nacional de innovación. Allí se enfatiza que en los países que componen la región iberoamericana, las universidades son los espacios que concentran las actividades de generación de conocimientos a diferencia de lo que ocurre en países con mayor desarrollo, en los cuales las empresas participan en un grado mucho más alto. Por ello, según el informe, las universidades de la región juegan un rol fundamental en los procesos de innovación nacionales. En este sentido en el informe publicado en 2016 se sostiene que “así como el desarrollo de políticas de innovación pone fuerte énfasis en la creación de empresas, capaces de usar tecnología y conocimientos, incrementando la competitividad económica de las naciones, los estados de Iberoamérica debieran considerar muy seriamente la creación de más y mejores universidades de investigación en la región, que puedan desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación”.(103)
En este sentido, en el ámbito universitario Clark propone el concepto de universidad emprendedora que supone una capacidad de dirección central fuerte y flexible que define estrategias para arribar a las metas establecidas por cada institución. El autor sostiene que este concepto es un esfuerzo voluntario en la construcción de la institución que refiere tomar riesgos cuando se inician nuevas prácticas de las cuales se duda de los resultados. En tal sentido, asumir desafíos iniciando nuevas prácticas cuyo resultado es incierto es un factor principal que caracteriza a dichas instituciones. De este modo Clark prefiere el concepto de emprendedor sobre innovador puesto que alude a la organización y enfatiza con mayor precisión la importancia de la deliberación del esfuerzo local y de las acciones que conducen a cambiar la postura de la organización.(101)
Asimismo, el concepto de universidad emprendedora evita las connotaciones negativas que muchos académicos adjudican a la figura de empresarios individuales orientados por el negocio procurando maximizar ganancias y beneficios.
Las demandas se multiplican, extienden las tareas de enseñanza y aumentan las especialidades tanto interdisciplinares como disciplinares y se intensifica la investigación. Tales cambios profundizan la debilidad de la forma tradicional de dirigirse de la universidad al tiempo que aumenta la necesidad de una mayor capacidad de gestión.
De este modo, Clark (2011) pone el acento en la acción colectiva emprendedora, la cual está en el centro de la dirección académica y generalmente se asienta en nuevas áreas que suelen ser transversales al resto de las que integran la estructura organizativa de la universidad.(104)
Las unidades de la periferia desarrollable se extienden hacia los municipios, las asociaciones profesionales y sobre todo hacia las empresas privadas. A menudo se involucran en la educación continua y permanente de los profesionales. Desde esta perspectiva, el concepto de periferia del desarrollo extendida implica la posibilidad de transferencia recíproca de conocimientos que plantea la intensificación de las relaciones con distintos actores de la sociedad: la universidad aprende de las empresas, así como las compañías aprenden de la universidad.(101)
Por otro lado, Clark (2011) se vale del concepto de cultura innovadora integrada, para sostener que las universidades emprendedoras, al igual que las firmas vinculadas a la industria de alta tecnología, se caracterizan por desarrollar una cultura de trabajo que abraza el cambio. Asimismo, dado que culturas fuertes están arraigadas en prácticas fuertes, como las ideas y las prácticas actúan recíprocamente, el lado cultural o simbólico de la universidad se vuelve crucial en el desarrollo de la identidad institucional y la reputación distintiva. Para lograr el cambio, las universidades emprendedoras requieren de la ampliación de sus recursos financieros. El ensanchamiento de la base financiera se vuelve fundamental, sobre todo cuando uno de los principales proveedores de recursos, el Estado, destina partes cada vez menores del presupuesto para las universidades.
La literatura que se dedica al tema de la vinculación entre universidad y sector productivo en el ámbito latinoamericano se ha incrementado a medida que el fenómeno fue adquiriendo una mayor difusión local. Numerosos trabajos surgidos en América Latina, influidos por los enfoques elaborados en los países desarrollados, refieren a los mecanismos para la gestión de la vinculación entre la universidad y la empresa. Muchos de ellos se centraron en señalar las carencias en los canales de vinculación entre ambas esferas y en generar propuestas normativas tendientes a superarlos. Una tendencia de este tipo de estudios ha sido considerar que los déficits en las relaciones entre las instituciones académicas y el mercado, los sectores productivos, o más generalmente, la sociedad, se deben a la inadecuada gestión de la oferta o la escasez de demanda.(105)
Hacia fines de la década de 1980 surgen trabajos centralmente de corte normativo que comienzan a instalar la cuestión en la agenda de las políticas universitarias. La denominada vinculación universidad-empresa aparece como necesaria para la modernización productiva de los países latinoamericanos.(101)
En la década de los noventa también se comienza a dar cuenta de temas como la redefinición de la función de extensión de las universidades en el sentido de orientarse hacia un concepto de transferencia de conocimientos útiles para los sectores productivos y se asume que diferentes causas como la disminución del financiamiento público de las universidades, el aumento de la competencia económica entre países basado en el uso de nuevas tecnologías y los cambios en la percepción de la responsabilidad social de las universidades, propiciaron la emergencia de políticas promotoras de la vinculación universidad-empresa.(101)
En el trabajo referido se analizan dichas transformaciones para el caso de tres facultades de la Universidad de Buenos Aires: Ciencias Económicas, Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Ciencias Exactas y Naturales. Se describen las modalidades (consultorías, servicios, transferencias, etcétera) y los mecanismos (arreglos institucionales) de vinculación con el medio productivo en las facultades mencionadas. Asimismo, se describen las políticas de vinculación de la UBA: la creación de la Dirección de Convenios y Transferencias (1987) y de UBATEC S.A (1991), el proyecto de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología, Desarrollos y Servicios (1991) y la creación del Centro Universitario de Empleo (1991).(101)
Ya en la década del 2000 registra trabajos producidos desde la gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que realiza una compilación de artículos sobre el tema. Se trata de una publicación que reúne reflexiones de especialistas y miembros de la comunidad universitaria con el fin de propiciar el debate e incentivar el surgimiento de propuestas de acción, así como de difusión de experiencias concretas de la actividad universitaria tanto en la extensión como en la vinculación tecnológica. Con ello se apunta, principalmente, a contribuir al intercambio fluido de buenas prácticas e ideas innovadoras entre todas las universidades del país, prestando especial interés a todas aquellas experiencias que hayan aportado al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad.(101)
También hacia mediados de la década del 2000 surgen trabajos críticos como el de Llomovatte (2006), que sitúan a la universidad en un momento de pérdida de autonomía por la necesidad de responder al mercado en el marco del denominado proceso de privatización de los conocimientos y la modificación de la cultura académica en términos de la orientación hacia la producción de conocimiento aplicado, que responde a una racionalidad individualista y competitiva. Las relaciones entre las universidades y el sector productivo, la formación de profesionales y su vinculación con las demandas del mercado de trabajo. Este punto es analizado focalizándose en el análisis de las tensiones que se producen entre una formación superior orientada a satisfacer los requerimientos del mercado laboral y aquella que tiene como principal objetivo la formación de ciudadanos con conciencia crítica.(106)
A mediados de la década de 1990 dos hitos marcaron el proceso de planificación de cambios en la Argentina: la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 1993 y la sanción de la Ley N° 24.521 de Educación Superior en el año 1995. La Ley de Educación Superior, que se encuentra vigente es una norma que por primera vez en la historia del país regula el conjunto de la educación superior y no solo las universidades nacionales. Asimismo, sienta las reglas básicas para el ordenamiento y transformación del sistema de educación superior y deja la definición de los aspectos particulares a los estatutos y resoluciones de cada institución. Su carácter de norma básica ha exigido la posterior sanción de una serie de decretos reglamentarios necesarios para su desarrollo y aplicación.
Además, la Ley de Educación Superior plantea la posibilidad de llevar adelante modelos de organización y gestión diferentes de aquellos característicos de formatos tradicionales y autoriza la creación y funcionamiento de otras modalidades de organización universitaria previstas en el artículo 24 de la Ley Federal de Educación N° 24.195.
Ya entrados los 2000 se concretan varios programas y encuentros orientados a promover la vinculación entre universidad y sector productivo. En el año 2002 se crea el Programa para el apoyo y fortalecimiento de la vinculación de la universidad con el medio socio productivo en el ámbito de la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria (DNCIEy PP), de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El objetivo de este Programa fue específicamente el de contribuir al desarrollo institucional de las áreas de vinculación tecnológica o similares en las universidades, de forma tal que, mediante el uso del conocimiento y su transferencia al sector socio productivo, se logre el mejoramiento de la calidad de vida de la población.(101)
En 2003 se realizan el Primer y Segundo Encuentro Nacional de Formación de Redes Universitarias en su articulación con el sector productivo y ese mismo año el Consejo Interuniversitario Nacional crea la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales de Argentina (RedVITEC). Entre los principales objetivos de la RedVITEC se destacan: promover un rol protagónico de las universidades nacionales en la discusión de políticas de Innovación-Desarrollo; compartir experiencias de vinculación tecnológica con el medio social, productivo y gubernamental y difundir en la sociedad el aporte del sistema universitario al desarrollo y la transferencia de conocimientos, entre otros.(101)
Actualmente un grupo de universidades argentinas cuentan con proyectos de polos o parques tecnológicos e incubadoras de empresas, dando sentido a la incesante indagación acerca de la relación entre la entidad académica y el mercado laboral donde se recrea el carácter socioproductivo para el mantenimiento de la economía.
La enfermería pertenece a un sector cuya composición es compleja, por la segmentación en subsectores, por la descentralización política y geográfica, por la fragmentación en diversos tipos de establecimientos desvinculados entre sí, por la heterogeneidad de las ocupaciones y niveles de calificación que componen el empleo sectorial.(107)
El sistema de salud argentino es el conjunto de recursos organizados para dar atención a la población en forma preventiva y asistencial, a través de los subsectores de salud pública, medicina privada, obras sociales y cooperativas y mutuales de salud, los cuales se encuentran descentralizados en relación con los organismos que los regulan y sus fuentes de financiamiento. El subsistema público es coordinado y financiado por los ministerios de salud nacional, provinciales o municipales; la medicina privada se sostiene en los pagos por las primas o mensualidades de los socios/beneficiarios con desembolsos directos de los usuarios/pacientes; y el subsistema de las obras sociales sindicales, nacionales o provinciales, es financiado a través de los aportes y contribuciones salariales. Esta conformación configura un sector altamente segmentado, con una lógica compleja, que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas, que difieren respecto a su población objetivo, los servicios que brindan y el origen de sus recursos y, generalmente, no cuentan con principios y criterios integradores entre sí. Se trata de un sistema en el que las provincias y los municipios tienen la mayor responsabilidad sobre la salud pública, pero los recursos con que cuentan para afrontarla son escasos, y las brechas regionales son significativas en cuanto a los resultados de salud alcanzados y a la calidad de la atención.(108)
La estructura fuertemente descentralizada y segmentada de nuestro sistema de salud es consecuencia, en gran parte, de las reformas aplicadas en Argentina en la década de 1990, que aún no han sido revertidas ni superadas y que impactaron tanto en la composición como en el funcionamiento, la atención y los recursos humanos del sector; proceso que fue ampliamente.(107)
El impacto negativo sobre la salud pública y privada, tanto en la calidad y las condiciones de atención como en el empleo, no tardaron en verse y se agudizaron durante la crisis de 2001.(107)
Las consecuencias más visibles son la inequidad en el acceso, en la financiación y en los resultados de salud y el pobre desempeño del sistema en términos de relación entre los recursos asignados y la calidad de la salud conseguida. En los últimos 15 años, tras declararse la Emergencia Sanitaria por el deterioro profundo del sistema de salud, se implementaron a nivel nacional una serie de políticas tendientes a paliar la crisis de la salud. Sin embargo, a pesar del diagnóstico y de la intención de mejorar las consecuencias de la reforma con otra reforma, la situación del sistema de salud continúa siendo crítica. En la práctica, y a pesar de las políticas implementadas en los últimos años, el sistema de salud argentino aún dista de basarse en un paradigma de equidad y justicia en la prestación de servicios, falencias que también se trasladan a las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector.(108)
Las ocupaciones del sector salud se diferencian del resto de las ocupaciones por el tipo de servicio que brindan. A grandes rasgos, es un sector que se caracteriza principalmente por ser una actividad de mano de obra intensiva, especialmente en el empleo de profesionales, por prestar un servicio de alta repercusión social y por poseer recursos humanos altamente calificados, con un peso importante de profesionales, técnicos y enfermeros.(109)
En su conjunto, el sistema de salud emplea alrededor de 325 mil personas; de ellos la salud privada concentra al 60 % de los trabajadores de la actividad, con un crecimiento del empleo en los últimos años, mientras que la salud pública incrementó un 31 % sus ocupados.(110) Por este motivo es que los procesos educativos y de profesionalización tienen gran importancia en el sector salud.
Las condiciones laborales de la actividad fueron ampliamente analizadas por diversos autores,(107,108,109) los cuales señalan que durante la década de 1990, a partir de las reformas del sistema, se inició un proceso de deterioro de las condiciones de trabajo, que se profundizó con el progresivo aumento de la demanda de servicios de salud, que en el caso de la salud pública no fue acompañado por un incremento del empleo y de la inversión que lo compense. Los principales efectos negativos sobre la calidad del empleo fueron el sobre-empleo, la extensión de las jornadas de trabajo, la precarización de las formas de contratación, las remuneraciones variables, la flexibilidad laboral y el empleo no registrado.
La precarización de las formas de contratación es una de las deficiencias más apremiantes que afectan a todo el sector, tanto en el subsector público como en el privado. Dentro de la gran heterogeneidad en las modalidades de contratación, las tres formas principales son: la planta permanente del Estado, que otorga garantía de estabilidad en los cargos, a los que se accede por concurso; los regímenes de contratación periódicos, con protección social y garantías, tanto amparados en normas de empleo público como en la Ley de Contrato de Trabajo; y los regímenes de contratación sin relación de dependencia, efectivizados por medio de locaciones de servicio o bien como locaciones de obra. Además, en el sector público existen formas contractuales transitorias e informales, cuya incidencia es más elevada entre las y los profesionales.(107)
Conjuntamente, se observa un elevado peso del empleo no registrado. La incidencia de la asalarización en negro o encubierta creció a una proporción muy alta en la década del noventa, alcanzando el 45 % para el conjunto de los profesionales del sector. Este porcentaje se elevaba un poco para el caso de las y los médicos y disminuía para los otros profesionales. En el periodo 2003-2012 el empleo no registrado cayó considerablemente hasta llegar al 21 % del total. Ahora bien, si se desagrega por subsectores, claramente se observa que la falta de registro es un problema que afecta principalmente a la salud privada, llegando al 36,4 %, mientras que en el sector público alcanza solo al 10 %.(107)
El incremento del pluriempleo en el sector puede explicarse a partir de distintos factores, como la ampliación de la proporción de puestos de tiempo parcial y la caída de remuneraciones, que induciría a la búsqueda de fuentes adicionales de ingreso; tal es el caso de las enfermeras. Al respecto, es destacable la contradicción que implica que en ámbitos de la salud se observe un fenómeno como la sobreocupación que claramente puede afectarla, tanto en el trabajador, como en la calidad del servicio que brinda 107,108,109.
Los enfermeros representan una porción considerable de la fuerza de trabajo sectorial. Según la última información disponible de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) para el año 2018 existían 192 829 enfermeras/os en edad activa. No hay datos precisos sobre la distribución de los enfermeros por subsectores, pero podemos suponer que la misma reproduce la distribución general del sector.(111)
Se trata de una ocupación que reproduce la heterogeneidad de calificaciones que caracteriza el empleo en el sector salud, el cual se divide en ocupaciones profesionales, técnicas y operativas, pero con la particularidad de invertir la pirámide sectorial en la que predominan los trabajadores más calificados.
Según datos de 2018 del Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA), en la actualidad son 179 175 las personas matriculadas en el campo de la enfermería. De ese total, 19 729 (11,01 %) son licenciados, que es el grado mayor de formación, mientras que 73 373 (40,95 %) son técnicos y 86 073 (48,04 %) auxiliares.(111)
Las condiciones de trabajo identificadas para el sector atraviesan de similar forma a los tres niveles de calificación de la enfermería, sin embargo, quienes poseen calificación auxiliar y ejercen tareas de asistencia, suelen cargar con una alta carga de trabajo, menores salarios y mayor vulnerabilidad que el resto, por encontrarse en los niveles más bajos del escalafón.(107)
Además, la precariedad laboral de la enfermería reproduce la situación descripta para el conjunto del sector y se agudiza en los establecimientos más pequeños, principalmente en la rama geriátricos, donde la falta de registro (con su consecuente precariedad contractual, laboral y desprotección en relación con la seguridad social) es una de las problemáticas más acuciantes y difíciles de enfrentar, tanto desde las políticas de fiscalización estatal como de las inspecciones sindicales.(107)
A esta situación se suma una observación recurrente respecto de los salarios de quienes ejercen tareas técnicas y, principalmente, de las enfermeras auxiliares: en este segmento la carga de trabajo, la intensidad y el desgaste superarían ampliamente el salario que perciben, tanto en el subsector público como en el privado. Las entrevistadas lo atribuyen a las características propias de la ocupación que requieren “mayor entrega” desde “lo físico, por el contacto cuerpo a cuerpo con el paciente” y desde “lo mental, por la carga afectiva que implica el trabajo”, y que se vincula a la mayor carga de cuidado directo de la enfermería.
En los establecimientos públicos dependientes de la Ciudad de Buenos Aires, tal como muestran Pereyra et al. (2015), el personal de enfermería puede llegar a duplicar la cantidad de horas de la jornada laboral a través de los “módulos”, que son el equivalente a las horas extra, y se pautan en forma de bloques horarios de 6 horas cada uno. Sobre esta base se plantea que se trata de un componente precarizado de la remuneración que implica el recurso sistemático a las horas extra y que se encuentra naturalizado entre quienes desempeñan la ocupación, tanto en el ámbito público como el privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los trabajadores hospitalarios no médicos dependientes de la Provincia de Buenos Aires, debido al cambio en la regulación por el cual las tareas de los trabajadores se declararon como “insalubres”, se redujo la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias, con la posibilidad de jubilación anticipada, así como la restricción de la cantidad de horas extra que pueden trabajarse. En la práctica, esta regulación limita la extensión de la jornada laboral para un mismo empleador, aunque no el pluriempleo.
En la enfermería, el pluriempleo adquiere diversas variantes. Una forma es la doble jornada laboral en distintos establecimientos y otra muy frecuente es la extensión de las jornadas laborales en un mismo establecimiento a través de las horas extras. Ambas funcionan como los mecanismos “compensadores” de los bajos salarios.(112)
En resumen, el estrés y el desgaste laboral no responden a una sola causa: las condiciones y medio ambiente laboral, la falta de recursos materiales y de personal, la intensidad de las tareas y la sobrecarga laboral contribuyen a crear un ritmo laboral intenso y desgastante, que repercute fuertemente en la salud de quienes se desempeñan en el sector y en su percepción sobre el trabajo, así como impacta negativamente en la atención y la calidad del servicio brindado.
Un rasgo característico del empleo en salud es su composición mayoritariamente femenina. Se trata de un sector de servicios que históricamente, y al igual que otras ocupaciones vinculadas a servicios de cuidado como la educación, tuvo una fuerte presencia de mujeres. Las mujeres representan el 71 % de los trabajadores registrados de la salud, valor que se encuentra muy por encima del resto de la economía, donde apenas se aproximan al 40 % de la fuerza de trabajo. Asimismo, la actividad explica alrededor del 8 % del empleo femenino de todo el país, mientras que para los trabajadores varones solo significa el 3 % del empleo formal.(107)
El sistema de salud opera como un marco normativo que estructura prácticas y discursos que han construido a nivel simbólico, subjetivo e institucional las desigualdades entre mujeres y varones en el ámbito de actuación médica y funciona como reproductor de dichas desigualdades, en la medida que sostiene y refuerza la construcción diferencial de roles de género en la incorporación de las mujeres en tanto trabajadoras.(113)
El acceso diferencial por sexo a posiciones que implican algún grado de responsabilidad, decisión o poder es otra de las situaciones de desigualdad más evidentes, que profundiza la segregación vertical existente en el mercado laboral en general. En el sector salud donde las mujeres son amplia mayoría, la proporción de mujeres que trabajan en el sector no se ve reflejada porcentualmente en los cargos de mayor jerarquía o en las jefaturas de área.(107)
Las profundas diferencias entre subsectores público, privado y de la seguridad social del sector salud, sumada a la descentralización de la salud pública que divide su gestión entre municipios, provincias y nación, marcan la complejidad de su configuración. A ésta se suma la diversidad de ocupaciones, calificaciones y especializaciones de la fuerza de trabajo del sector. Este heterogéneo mapa se traduce en múltiples normas que regulan el trabajo sectorial y marcan inequidades al interior de la actividad.(107)
La enfermería, inserta en este complejo conglomerado de ocupaciones, posee un marco regulatorio constituido por las diversas normas que regulan el empleo sectorial y la normativa propia. El resultado son situaciones diferenciales en materia de derechos y obligaciones laborales según se trate de enfermeros privados o públicos, nacionales, provinciales o municipales, profesionales o no profesionales, que se desempeñan en clínicas, hospitales, centro de salud, laboratorios, geriátricos u otros establecimientos.(107)
Por un lado, los enfermeros del sector privado se encuentran enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT Nº 20744) que establece disposiciones generales para el empleo privado en el país. Dado que la LCT es una norma general, todas aquellas disposiciones específicas, referidas al trabajo en salud y al ejercicio de la enfermería son establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) sectoriales. Los CCT establecen las categorías de la ocupación con sus tareas correspondientes y el régimen de promoción y capacitación, fijan la carga horaria semanal, y el régimen de remuneraciones (incluyendo el sueldo básico, así como las compensaciones), y también definen los grados escalafonarios (categorías salariales) y las licencias, tanto la anual como las especiales.(114)
Ahora bien, dentro del subsector privado los convenios se firman separadamente con diferentes grupos de instituciones (sanatorios y hospitales, establecimientos geriátricos, clínicas y sanatorios de neuropsiquiatría, institutos médicos u odontológicos sin internación, mutuales), y comprenden al personal técnico, administrativo y obrero, entre los que se incluye al personal de enfermería. En la negociación de todos los convenios interviene la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina (FATSA) como representante sindical con personería gremial y lo que varía es la representación de los empleadores intervinientes. Su cobertura es de alcance nacional y sus reglamentaciones no divergen en gran medida según la institución, por lo cual los enfermeros que se desempeñan en instituciones privadas gozan de similares regulaciones respecto de sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones.(107)
No obstante, es importante destacar que entre la letra de la ley y su aplicación concreta en la práctica no siempre se genera la misma correspondencia.
Así, los establecimientos más grandes como las clínicas y laboratorios reconocidos muestran niveles mayores de registro, formalidad y cumplimiento de la normativa, mientras que existe toda una línea de establecimientos de menor tamaño como laboratorios barriales, consultorios y geriátricos donde el nivel de incumplimiento de la normativa es mucho mayor. Por lo tanto, las inequidades en materia de derechos laborales dentro del subsector privado de la salud se dan más por irregularidades e incumplimiento de la norma que por diferencias en lo pautado.(107)
Las diferencias entre los derechos laborales alcanzados sí surgen cuando se comparan los convenios para el sector privado con los del sector público, y los diferentes convenios en el sector público según jurisdicción.
El ejercicio de enfermería en el ámbito de la salud pública cuenta con una ley nacional de ejercicio profesional (Ley N° 24.004) aprobada en el año 1991, que sirve como marco jurídico para orientar a las provincias que carecen de legislación o quieren compatibilizar sus leyes existentes.(115) La sanción de esta ley constituyó un avance importante a la anterior legislación que consideraba el ejercicio de la enfermería como una actividad de colaboración subordinada a la actividad medica/odontológica (Ley Nacional N° 17.132/67 de ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares). Sin embargo, la ley vigente carece de regulación en aspectos cruciales que hacen a las condiciones de trabajo de los enfermeros.(116)
El artículo N° 28 de la Ley 24.004 invita a las provincias a adherir al régimen establecido por ésta. Muchas provincias lo hicieron y otras tienen su propia norma que regula el ejercicio profesional. No obstante, tanto la ley nacional como las leyes provinciales evidencian las insuficiencias de la legislación vigente para asegurar condiciones de trabajo favorables para los trabajadores de enfermería: no incluyen artículo alguno sobre remuneraciones, tareas, licencias, jornada laboral, salubridad o protección en el trabajo.(115)
Pereyra et al. (2015) analizan estas diferencias y sostienen que las problemáticas laborales en la enfermería se manifiestan con diferente intensidad y se gestionan de diferente modo según el subsector de inserción de los trabajadores, lo cual se traduce también en diferencias en términos de los interlocutores ante los que se deben plantear los reclamos, de las representaciones gremiales de la ocupación y de las capacidades presupuestarias para dar respuesta a las demandas.
La multiplicidad de normas se traduce en disímiles condiciones de trabajo de los enfermeros a pesar de que existen problemáticas comunes a la ocupación. Dentro del sector existen asimetrías, tanto entre las diferentes ocupaciones como dentro de la enfermería, ya que los enfermeros trabajan en contextos laborales y normativos distintos según su calificación, el ámbito y la jurisdicción a la que pertenecen. Las asimetrías son fuertes y podría pensarse que su fragmentación dificulta el desarrollo de políticas laborales y sindicales que mejoren la situación de la ocupación.
La falta de personal es un problema grave en el sector salud, tanto para el ámbito público como para el privado, en todas las calificaciones y particularmente en la enfermería. El déficit de enfermería en el país representa uno de los principales problemas de la ocupación desde la década de 1980. Dicho déficit se manifiesta tanto en la escasez en el número de enfermeras/os en ejercicio como en la falta de profesionales.(107)
La relación con la población total del país es de 3,8 enfermeros/as por cada cada diez mil habitantes, una de las tasas más bajas de América según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).(111)
La interrelación entre la falta de personal y las condiciones laborales se convierte en un círculo vicioso: no hay suficientes enfermeros porque la ocupación resulta poco atractiva debido a la enorme carga física y emocional que requiere, a la intensidad del trabajo y a los bajos salarios; a la vez que esa misma escasez de personal refuerza la intensidad del trabajo, impulsa el pluriempleo y contribuye al desgaste laboral. Entonces, el desgaste físico y el estrés laboral aparecen como efectos de esta situación, como identifican Pereyra & Micha (2015), las licencias por problemas de salud relacionados con el exceso de trabajo, y particularmente las licencias psiquiátricas, constituyen un problema acuciante que atraviesa a la ocupación, y que ha sostenido la idea de la enfermería como ocupación insalubre.
Los déficits de calificación en la enfermería profundizan la problemática de la sobrecarga laboral, dado que la escasez de profesionales agrava la ya distorsionada relación entre médicos y trabajadores de enfermería.
La relación general entre enfermeros y médicos es de 0,56 enfermeros/as por cada médico. Estos datos indican la distorsión en la constitución de los equipos de salud, sostenidos en torno al trabajo médico, con una bajísima participación de la enfermería en ese equipo, cuando la proporción debería ser más equitativa. Esta situación responde a las dificultades en el país para implementar programas destinados a estimular la formación en enfermería.(111)
La evolución de egresados de las carreras de enfermería entre 2001 y 2017 a nivel nacional y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), según datos del Sistema de consulta de estadísticas universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, muestra una tendencia al aumento, en la siguiente figura podemos observar en detalle el comportamiento en este periodo.(117)
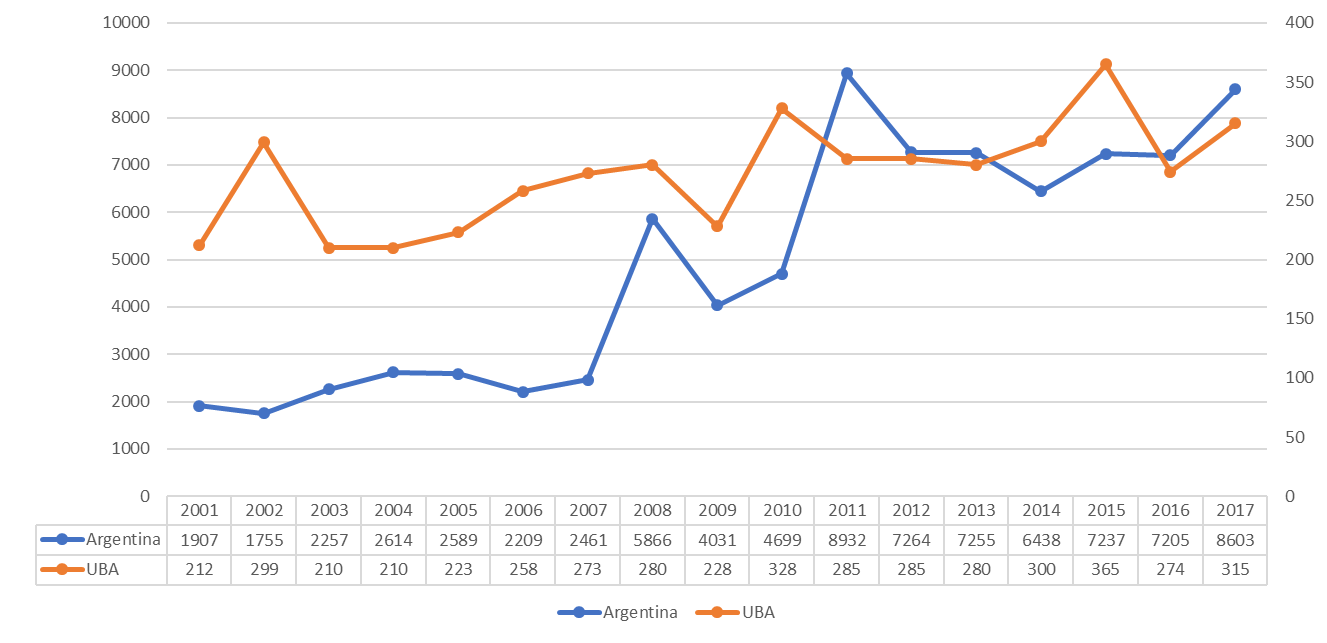
Figura 1. Evolución de los graduados de enfermería a nivel nacional y en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Fuente: Ministerio de Educación de la Nación
Existe información que señala que los trabajadores de la enfermería comenzaron a volcarse hacia la formación de nivel universitario, pero no de manera constante ni estable ya que también se evidencia un decrecimiento en los egresados en los últimos dos años considerados. Es decir, puede afirmarse que se ha iniciado un proceso gradual de profesionalización del personal de enfermería, pero dicho proceso no es aún suficiente para revertir las tendencias de la falta de personal ni la necesidad de una mayor valorización de la ocupación en términos salariales y laborales.(111)
Para analizar este cambio, Faccia (2015) en un recorrido por la historia de la enfermería en Argentina marca como un punto de inflexión la creación de la Licenciatura en Enfermería, a principios de los años noventa, porque desplegó nuevos horizontes a los enfermeros que continuaron con su formación y se reabrió el debate en torno a las características de la profesionalización.
Además, en ese contexto, la Ley Nacional Nº 24.004 sancionada en 1991, reconoció a la profesión como autónoma, definió dos niveles para el ejercicio de la enfermería: el profesional y el auxiliar, y prohibió la práctica empírica como ejercicio ilegal. “La ley impulsó la profesionalización de la enfermería y puso por escrito algo que en la práctica era muy difícil de cumplir: dejar de ser considerada como colaboradora del médico u odontólogo”.(118) Además, la autora llama a reflexionar sobre el concepto de profesionalización de la enfermería: “como parte de un proceso dinámico e histórico en el que se ha impulsado el reconocimiento del estatus profesional”. Dentro de ese proceso se constituyó un espacio social de disputa por ser reconocidos como profesionales en el interior del campo de la salud y en la sociedad. En ese espacio de posicionamiento se establecieron relaciones sociales y de poder entre los actores involucrados, principalmente enfermeros, médicos y otros profesionales del equipo de salud. El “proceso de profesionalización” de la enfermería puede definirse en dos sentidos. Por un lado, se refiere al proceso de cambios y de transformaciones sociohistóricas que han contribuido al reconocimiento y a la legitimidad de la enfermería como profesión a lo largo del tiempo. Por otro lado, se refiere al proceso formativo que en la actualidad incluye los diferentes niveles de formación y desempeño profesional-laboral (auxiliares, profesionales, licenciados, posgrados y especializaciones). Ambos significados sobre el proceso de profesionalización se articulan para poder comprender de manera diacrónica y sincrónica a la enfermería dentro de un espacio de negociación y reivindicaciones profesionales en los diferentes ámbitos de su desempeño laboral”.(107)
CONSIDERACIONES FINALES
La importancia de la formación de las y los enfermeros radica en el impacto de una mayor calificación, tanto sobre la calidad del servicio brindado, como sobre las condiciones laborales y salariales; así como también en la valorización y legitimación de la ocupación tanto hacia la sociedad como al interior de los equipos de salud, donde históricamente se vio subordinada frente al saber médico hegemónico. En este punto emerge la pregunta acerca de si esta desvalorización se vincula también al factor principal que define la ocupación: el componente de cuidado presente en todas las tareas de enfermería y los significados que a éste se adjudican.
El cuidado en la enfermería comprende aspectos afectivos y humanistas relativos a la actitud y compromiso con los pacientes, y aspectos instrumentales o técnicos que no pueden separarse de los primeros. Muchas de las acciones de cuidado a menudo son invisibles, ejemplos de estas acciones son las dirigidas a permitir que las personas recobren la esperanza, acompañarlos en momentos críticos de los procesos diagnósticos y terapéuticos. Estos momentos, invisibles para el sistema de salud, marcan la diferencia en la calidad de los cuidados profesionales enfermeros. Si se comprenden las características enunciadas de la práctica de la enfermería, entonces la discusión sobre la gestión del cuidado tiene que girar alrededor del saber enfermero.
Valorizar ese saber profesional de la enfermería, a través de su jerarquización desde la formación, los salarios y la reestructuración de los equipos de salud, contribuiría a formar una definición de la ocupación más como profesión y menos como vocación. El carácter vocacional de una ocupación alude a la creencia de que es necesario “haber nacido para”, “tener el don” o “sentir el llamado” para ejercerla. Y eso la aleja de los saberes adquiridos a través de la capacitación y la experiencia laboral.
La concepción de la enfermería como vocación, vinculada al cuidado del otro como un “rol natural” (principalmente adjudicado a las mujeres) entra en contradicción con la enfermería como profesión, como trabajo calificado, que puede ser ejercido por cualquier persona capacitada para hacerlo con independencia de su género. La vocación de servicio sólo exige como retribución el reconocimiento social de las tareas realizadas, mientras que la capacitación laboral profesional implica una retribución económica acorde al status profesional.
Fomentar la inclusión de más enfermeros, a través de políticas laborales y educativas y de incentivos a la formación profesional universitaria, puede ser un primer paso para disminuir la intensidad laboral y mejorar la calidad de atención. Además, promover las demandas propias de este colectivo de trabajadores en los sindicatos que los representan, propiciando una mayor visibilidad de sus reivindicaciones con el fin de mejorar sus derechos laborales también es un paso importante en ese camino.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Korin D. La profesionalización en el tercer sector: “una aproximación a sus modos y formas de presentación en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina”. Tesis de Maestría. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2004.
2. González-Valiente CL, León Santos M, Rivera Z. El egresado de la carrera Ciencias de la Información y su inserción en la gestión de mercadotecnia. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2014;25:234-48.
3. Latrach-Ammar C, Febré N, Demandes I, Araneda J, González I. Importancia de las competencias en la formación de enfermería. Aquichan 2011;11.
4. Wainerman C, Geldstein RN. Condiciones de vida y de trabajo de las enfermeras en la Argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios de Población; 1990.
5. Moratal Ibañez L, Pérgola F. Organización y Administración académica. Su evolución a través de la historia. Buenos Aires: Akadia; 2013.
6. Bradshaw A. Defining ‘competency’ in nursing (Part I): a policy review. Journal of Clinical Nursing 1997;6:347-54. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.1997.tb00327.x.
7. Juvé Udina ME, Muñoz SF, Calvo CM, Prat DM, Barrabés GF, Serra RM, et al. ¿Cómo definen los profesionales de enfermería hospitalarios sus competencias asistenciales? Nursing (Ed española) 2007;25:50-61. https://doi.org/10.1016/S0212-5382(07)70957-3.
8. Kirschner P, Vilsteren PV, Hummel H, Wigman M. The design of a study environment for acquiring academic and professional competence. Studies in Higher Education 1997;22:151-71. https://doi.org/10.1080/03075079712331381014.
9. Rushforth H, McDonald H. Decisions by nurses in acute care to undertake expanded practice roles. Br J Nurs 2004;13:482-90. https://doi.org/10.12968/bjon.2004.13.8.12789.
10. Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Estándares de la práctica de la enfermería oncológica 2018. https://seeo.org/estandares/ (accedido 25 de febrero de 2020).
11. Eraut M. Developing Professional Knowledge And Competence. Routledge; 2002. https://doi.org/10.4324/9780203486016.
12. Holter IM, Schwartz‐Barcott D. Action research: what is it? How has it been used and how can it be used in nursing? Journal of Advanced Nursing 1993;18:298-304. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1993.18020298.x.
13. Lucia AD, Lepsinger R. The art and science of competency models. San Francisco: Wiley Co; 1999.
14. Benner PE. Práctica progresiva en enfermería: manual de comportamiento profesional. Barcelona: Ediciones Grijalbo; 1987.
15. Teixidor Freixa M. Marc de referència professional per a la funció de supervisor/a d’infermeria de la demarcació pilot de Barcelona: desenvolupar les competències i la mobilitat dels supervisors d’infermeria per millorar la qualitat d’atenció dels usuaris a l’hospital. Barcelona: EUI Santa Madrona de la Fundació «la Caixa»; 2004.
16. C F-G, S N-P, M R-M. Competencias en investigación: propuesta de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii). Enfermería Clínica 2007;17:117-27.
17. Schober M. Advanced nursing practice: an emerging global phenomenon. Journal of Advanced Nursing 2006;55:275-6. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03971_2.x.
18. Affara FA, International Council of Nurses. ICN framework of competencies for the nurse specialist. Geneva: ICN - International Council of Nurses; 2009.
19. British Medical Association, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Community Practitioners’ and Health Visitors’ Association, Royal College of Nursing (Great Britain). Nurse prescribers’ formulary for community practitioners 2005-2007, incorporating BNF 50, September 2005 and including Prescribers’ extended formulary list. London: BMJ Publishing Group; 2005.
20. Eulàlia Juvé M, Huguet M, Monterde D, José Sanmartín M, Martí N, Cuevas B, et al. Marco teórico y conceptual para la definición y evaluación de competencias del profesional de enfermería en el ámbito hospitalario. Parte I. Nursing (Ed española) 2007;25:56-61. https://doi.org/10.1016/S0212-5382(07)70907-X.
21. O’Hearne Rebholz M. A Review of Methods to Assess Competency. Journal for Nurses in Professional Development 2006;22:241-5.
22. Henderson V. Basic principles of nursing care. Geneva: International Council of Nurses; 1997.
23. Hernández Sánchez Y, Hernández Pérez R, Señán Hernández N, Rodríguez Roja LR. Evaluación del desempeño profesional de enfermería bajo la teoría de Patricia Benner, Mayabeque 2019. XVIII Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería, 2019.
24. Esperón T, Maricela J. Reflexiones sobre funciones del personal de enfermería. Revista Cubana de Salud Pública 2004;30:0-0.
25. Rodríguez LMB, Jiménez SJ. Desempeño laboral de los enfermeros (a) egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander. Revista ciencia y cuidado 2012;9:64-70.
26. Escobar - Castellanos B, Jara - Concha P. Filosofía de Patricia Benner, aplicación en la formación de enfermería: propuestas de estrategias de aprendizaje. Educación 2019;28:182-202. https://doi.org/10.18800/educacion.201901.009.
27. Raile M. Introducción a las teorías en enfermería: Historia, importancia y análisis. Modelos y teorías en enfermería., Elsevier Health Sciences Spain; 2014.
28. Gutiérrez-Meléndez L. Formación profesional factor determinante en el ejercicio profesional con calidad en enfermería. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social 2008;16:121-5.
29. Villalobos D de, Mercedes M. Marco epistemológico de la enfermería. Aquichan 2002;2:7-18.
30. Cruz MC de S, Crespo MIM. Competencias y entorno clinico de aprendizaje en enfermería: autopercepcion de estudiantes avanzados de Uruguay. Enfermería Global 2016;15:121-34. https://doi.org/10.6018/eglobal.15.1.229551.
31. Nyatanga B, Vocht H de. Intuition in clinical decision-making: a psychological penumbra. Int J Palliat Nurs 2008;14:492-6. https://doi.org/10.12968/ijpn.2008.14.10.31493.
32. Lyneham J, Parkinson C, Denholm C. Explicating Benner’s concept of expert practice: intuition in emergency nursing. Journal of Advanced Nursing 2008;64:380-7. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04799.x.
33. Ortiz D. Competencias clínicas y nivel de conocimiento de los recién graduados de enfermería al ingresar a la fuerza laboral en hospitales en Puerto Rico. Tesis de Maestría. Universidad de Puerto Rico, 2013.
34. Blum CA. Using the Benner intuitive-humanistic decision-making model in action: A case study. Nurse Education in Practice 2010;10:303-7. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.01.009.
35. Carraccio CL, Benson BJ, Nixon LJ, Derstine PL. From the Educational Bench to the Clinical Bedside: Translating the Dreyfus Developmental Model to the Learning of Clinical Skills. Academic Medicine 2008;83:761-7. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e31817eb632.
36. Sastre-Fullana P, De Pedro-Gómez JE, Bennasar-Veny M, Fernández-Domínguez JC, Sesé-Abad AJ, Morales-Asencio JM. Consenso sobre competencias para la enfermería de práctica avanzada en España. Enfermería Clínica 2015;25:267-75. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2015.06.007.
37. Duffield C, Gardner G, Chang AM, Catling-Paull C. Advanced nursing practice: A global perspective. Collegian 2009;16:55-62. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2009.02.001.
38. Pulcini J, Jelic M, Gul R, Loke AY. An International Survey on Advanced Practice Nursing Education, Practice, and Regulation. Journal of Nursing Scholarship 2010;42:31-9. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01322.x.
39. Sastre‐Fullana P, Pedro‐Gómez JED, Bennasar‐Veny M, Serrano‐Gallardo P, Morales‐Asencio JM. Competency frameworks for advanced practice nursing: a literature review. International Nursing Review 2014;61:534-42. https://doi.org/10.1111/inr.12132.
40. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet 2010;376:1923-58. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5.
41. Ruzafa-Martínez M, Molina-Salas Y, Ramos-Morcillo AJ. Competencia en práctica basada en la evidencia en estudiantes del Grado en Enfermería. Enfermería Clínica 2016;26:158-64. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2015.06.002.
42. Dawes M, Summerskill W, Glasziou P, Cartabellotta A, Martin J, Hopayian K, et al. Sicily statement on evidence-based practice. BMC Med Educ 2005;5:1. https://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1.
43. International Council of Nurses. Position statement: Nursing research 1999.
44. Melnyk BM. Calling All Educators to Teach and Model Evidence‐Based Practice in Academic Settings. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2006;3:93-4. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2006.00061.x.
45. Melnyk BM, Fineout-Overholt E, Gallagher-Ford L, Kaplan L. The state of evidence-based practice in US nurses: Critical implications for nurse leaders and educators. Journal of Nursing Administration 2012;42:410-7. https://doi.org/10.1097/NNA.0b013e3182664e0a.
46. Wangensteen S, Johansson IS, Björkström ME, Nordström G. Research utilisation and critical thinking among newly graduated nurses: predictors for research use. A quantitative cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing 2011;20:2436-47. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03629.x.
47. Melnyk BM, Fineout-Overholt E, Feinstein NF, Sadler LS, Green-Hernandez C. Nurse Practitioner Educators’ Perceived Knowledge, Beliefs, and Teaching Strategies Regarding Evidence-Based Practice: Implications for Accelerating the Integration of Evidence-Based Practice Into Graduate Programs. Journal of Professional Nursing 2008;24:7-13. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2007.06.023.
48. McInerney P, Suleman F. Exploring Knowledge, Attitudes, and Barriers Toward the Use of Evidence-Based Practice Amongst Academic Health Care Practitioners in Their Teaching in a South African University: A Pilot Study. Worldviews on Evidence-Based Nursing 2010;7:90-7. https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2009.00180.x.
49. Warne T, Holland K, McAndrew S. The catcher in the why: Developing an evidence-based approach to the organization, delivery and evaluation of pre-registration nurse educational programmes. Nurse Education in Practice 2011;11:131-5. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2010.10.008.
50. Fineout-Overholt E, Stillwell SB, Williamson KM, Cox JF, Robbins BW. Teaching evidence-based practice in academic settings. Evidence-based practice in nursing and health care: a guide to best practice 2015:330-62.
51. Burns HK, Foley SM. Building a Foundation for an Evidence-Based Approach to Practice: Teaching Basic Concepts to Undergraduate Freshman Students. Journal of Professional Nursing 2005;21:351-7. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2005.10.001.
52. Finotto S, Carpanoni M, Turroni EC, Camellini R, Mecugni D. Teaching evidence-based practice: Developing a curriculum model to foster evidence-based practice in undergraduate student nurses. Nurse Education in Practice 2013;13:459-65. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.03.021.
53. Gutiérrez-Rodríguez L, García Mayor S, Cuesta Lozano D, Burgos-Fuentes E, Rodríguez-Gómez S, Sastre-Fullana P, et al. Competencias en enfermeras Especialistas y en Enfermeras de Práctica Avanzada. Enfermería Clínica 2019;29:328-35. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.001.
54. Guerra SS, Salmerón JM, Zabalegui A. Profile of advanced nursing practice in Spain: A cross-sectional study. Nursing & Health Sciences 2018;20:99-106. https://doi.org/10.1111/nhs.12391.
55. Sastre-Fullana P, Morales-Asencio JM, Sesé-Abad A, Bennasar-Veny M, Fernández-Domínguez JC, Pedro-Gómez JD. Advanced Practice Nursing Competency Assessment Instrument (APNCAI): clinimetric validation. BMJ Open 2017;7:e013659. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013659.
56. Charria Ortiz VH, Sarsosa Prowesk KV, Uribe Rodríguez AF, López Lesmes CN, Arenas Ortiz F. Definition and theoretical classication of academic, professional and work related competencies: The competencies of the Psychologist in Colombia. Psicología desde el Caribe 2011:133-65.
57. González-Argote J, Vitón Castillo AA. Lecciones aprendidas y por aprender sobre la publicación científica estudiantil cubana. Revista Cubana de Medicina Militar. 2021;50(2):e990.
58. Herrera Cabezas A, Restrepo Álvarez MF, Uribe Rodríguez AF, Lopez Lesmes CN. Competencias académicas y profesionales del psicólogo. Diversitas; Vol 5, Núm 2 (2009); 241-254 2009. https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2009.0002.03.
59. Gonzalez-Argote J, Garcia-Rivero AA. Repositorio de investigaciones estudiantiles: tarea necesaria y trascendental. Educación Médica 2020;21:212-7. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.04.014.
60. Losada A, Moreno H. Competencias básicas aplicadas al aula. Bogota DC: Ediciones SEM; 2003.
61. Beneitone P, Tuning. Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina: informe final, Proyecto Tuning, América Latina 2004-2007. Bilbao: Universidad de Deusto; 2008.
62. Ruiz de Vargas M, Jaraba Barrios B, Romero Santiago L. Competencias laborales y la formación universitaria. Psicología desde el Caribe 2011;16:64-91.
63. Gonzci A, Athanasou J. Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas teóricas y prácticas en Australia. Competencia laboral y educación basada en normas de competencia, México: Editiorial Limusa SEP CNCCL Conalep; 2009.
64. Lévy-Leboyer C. Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas. Barcelona: Gestión 2000; 2003.
65. Bedoya Maldonado D, Vinent Solsona M, Restrepo Forero G, Torrado Pacheco MC, Jurado Valencia F, Perez Abril M, et al. Competencias y proyecto pedagogico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2001.
66. Lozano Ballesteros MF. Modelo de gestión humana centrada en competencias laborales con relación a la productividad organizacional. 2001.
67. Braslavsky C, Acosta F. La Formación en Competencias para la Gestión de la Política Educativa: un Desafío para la Educación Superior en América Latina. REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2006;4:27-42.
68. Martínez MC. La educación basada en competencias: una metodología que se impone en la Educación Superior y que busca estrechar la brecha existente entre el sector educativo y el productivo 2005.
69. Barrio GH, Vásquez OC. Aplicación del enfoque de competencias en la construcción curricular de la Universidad de Talca, Chile. Revista Iberoamericana de Educación 2006;40:3.
70. Andrade AP. Desarrollo de capacidades en gestión educativa: propuesta metodológica para el diagnóstico de necesidades de capacitación y lineamientos de respuesta a nivel de centros educativos 2002.
71. Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Perspectiva del empleo en la OECD. Paris: OECD Rights and Translation unit (PAC); 2005.
72. Gómez M. El mercado de trabajo para los egresados universitarios recientes 1990.
73. Zeitlin M. Corporate Ownership and Control: The Large Corporation and the Capitalist Class. American Journal of Sociology 1974;79:1073-119. https://doi.org/10.1086/225672.
74. Giddens A. Modernity and self-identity self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press; 1991.
75. Luhmann N. En el ocaso de la sociología crítica. Guadalajara: Univ.; 1992.
76. Terssac G de. Autonomía en el trabajo. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 1995.
77. Testa MA, Simonson DC. Assessment of Quality-of-Life Outcomes. New England Journal of Medicine 1996;334:835-40. https://doi.org/10.1056/NEJM199603283341306.
78. Mertens L. Competencia laboral : sistemas, surgimiento y modelos. Cinterfor; 1996.
79. Hamermesh DS, Biddle JE. Beauty and the Labor Market. National Bureau of Economic Research; 1993. https://doi.org/10.3386/w4518.
80. Porta RL, Lopez-de-Silane F, Shleifer A, Vishny RW. Trust in Large Organizations. National Bureau of Economic Research; 1996. https://doi.org/10.3386/w5864.
81. Casanovas I, Escuredo B, Esteve J. Situación laboral de los recién graduados en una escuela universitaria de enfermería. Enferm Clin 2004;14:157-66. https://doi.org/10.1016/S1130-8621(04)73875-9.
82. Casanovas I, Escuredo B, Esteve J, Abades M, Guillaumet M, Mitjans J. Trayectoria laboral de las enfermeras de una escuela durante los 4 años siguientes a la graduación: 2000-2004. Enfermería Clínica 2006;16:238-43. https://doi.org/10.1016/S1130-8621(06)71223-2.
83. Serra Ramoneda A, Basart Capmany A. Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d’inserció laboral. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sitema Universitari de Catalunya; 2007.
84. Casal Bataller J, Masjuan JM, Planas Coll J. La inserción social y profesional de los jóvenes. Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Educación y Ciencia : C.I.D.E.; 1991.
85. Benner P. De novice à expert: excellence en soins infirmiers. 2010.
86. Hayhurst A, Saylor C, Stuenkel D. Work Environmental Factors and Retention of Nurses. Journal of Nursing Care Quality 2005;20:283-8.
87. Balseiro Almario CL, Zárate Grajales RA, Matus Miranda R, Balan Gleaves C, Sacristán Ruíz F, García Cardona M, et al. Inserción laboral, desarrollo profesional y desempeño institucional de las (os) egresadas (os) del Plan Único de Especialización en Enfermería de la ENEO-UNAM: una experiencia de doce años. Enfermería universitaria 2012;9:16-26.
88. Lagarda AM. La educación superior y el mercado de trabajo profesional. REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa 2001;3:4.
89. de Ibarrola M. El incremento de la escolaridad de la PEA en México y los efectos sobre su situación laboral y sus ingresos, 1992-2004. Revista electrónica de investigación educativa 2009;11:1-19.
90. Grupo de Trabajo del Consejo Internacional de Expertos. Estándares globales de la WFME para la mejora de calidad. Educación Médica 2004;7:39-52.
91. Fernández NL. El desarrollo profesional de los trabajadores como ventaja competitiva de las empresas. Cuadernos de gestión 2002;2:65-90.
92. Roegiers X. Marco conceptual para la evaluación de las competencias. 2016.
93. Paz-Rodríguez F, Betanzos-Díaz N, Uribe-Barrera N. Expectativas laborales y empleabilidad en enfermería y psicología. Aquichan 2014;14.
94. García-Canclini NG, Castro-Pozo M. Cultura y Desarrollo: uma visión distinta desde los jóvenes. Madrid: Universidad Autónoma Metropolitana. Fundación Carolina, , CeALCI; 2011.
95. Pérez ER, Malvezzi S. Empleabilidad, cambios y exigencias psicosociales en el trabajo. Universitas psychologica 2008;7:319-34.
96. Planas-Coll J, Enciso-Ávila I-M. Los estudiantes que trabajan: ¿tiene valor profesional el trabajo durante los estudios?11Este artículo es resultado del trabajo que se ha desarrollado en el marco del proyecto “Itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional (ituneqmo-México)”, clave 130401, del Fondo sep/CONACyT de Ciencia Básica del que los autores son investigadores y de su proyecto “gemelo” español: “Itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional (ituneqmo-España)”, del “Plan Nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica” (cso2010-19271) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español. Revista Iberoamericana de Educación Superior 2014;5:23-45. https://doi.org/10.1016/S2007-2872(14)71941-9.
97. Planas-Coll J. El contrasentido de la enseñanza basada en competencias. Revista iberoamericana de educación superior 2013;4:75-92.
98. Béduwé C, Giret J-F. Le travail en cours d’études a-t-il une valeur professionnelle ? Economie et Statistique 2004;378:55-83. https://doi.org/10.3406/estat.2004.7225.
99. Navarro Cendejas J. Universidad y mercado de trabajo en Cataluña: un análisis de la inserción laboral de los titulados universitarios. Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.
100. Juárez-Flores C, Báez-Alvarado M, Hernández-Vicente I, Hernández-Ramírez M, Hernández-Hernández O, Rodríguez-Castañeda M. Opinión de egresados en enfermería sobre la congruencia de los contenidos curriculares con los requerimientos laborales. Enfermería Universitaria 2015;12:197-203. https://doi.org/10.1016/j.reu.2015.10.002.
101. Versino M, Guido L, Di Bello M. Universidades y sociedades: aproximaciones al análisis de la vinculación de la universidad argentina con los sectores productivos. Buenos Aires: Federación Nacional de Docentes Universitarios, Instituto de Estudios y Capacitación Universidad Nacional de General Sarmiento; 2012.
102. Arocena R, Sutz J. La universidad latinoamericana del futuro: tendencias, escenarios, alternativas. México: Unión de Universidades de América Latina; 2001.
103. Brunner JJ, Miranda DA, editores. Educación superior en Iberoamérica: informe 2016. Santiago de Chile: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), Universia; 2016.
104. Clark BR. Cambio sustentable en la universidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Cátedra UNESCO-UNU «Historia y Futuro de la Universidad»; 2011.
105. Kreimer P, Thomas H. The Social Appropriability of Scientific and Technological Knowledge as a Theoretical-Methodological Problem. Encyclopedia of life sciences., Chichester: John Wiley; 2010.
106. Llomovatte SY. La vinculación universidad-empresa: miradas críticas desde la universidad pública. Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas : Miño y Dávila; 2006.
107. Aspiazu E. Las condiciones laborales de las y los enfermeros en Argentina: entre la profesionalización y la precariedad del cuidado en la salud. Trabajo y Sociedad 2017:11-35.
108. Tobar F, Olaviaga S, Solano R. Retos postergados y nuevos desafíos del sistema de salud argentino. CIPPEC, Documento de Políticas Públicas 2011:1-17.
109. Novick M. Estudio comparativo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la salud en: Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 2012.
110. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estudios y Estadísticas Laborales 2020. Argentina.gob.ar 2020. http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/index.asp (accedido 18 de marzo de 2020).
111. Ministerio de Salud. Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino 2020. https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ (accedido 18 de marzo de 2020).
112. Pereyra F, Micha A. Ocupaciones del cuidado y condiciones laborales. El caso de la enfermería en el Área Metropolitana de Buenos Aires. XII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires: 2015.
113. Duré MI, Cosacov N, Dursi C. La situación de las trabajadoras del sistema público de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una aproximación cuantitativa. Revista de la Maestría en Salud Pública 2009;7:1-30.
114. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley N° 20.744 Ley de Contrato de Trabajo 1976. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm (accedido 18 de marzo de 2020).
115. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley No 24.004 Ejercicio de la Enfermería 1991. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/403/norma.htm (accedido 18 de marzo de 2020).
116. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ley No 17.132 Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas 1967. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19429/norma.htm (accedido 18 de marzo de 2020).
117. Ministerio de Educación. Sistema de consulta de estadísticas universitarias 2020. http://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/seccion/1 (accedido 18 de marzo de 2020).
118. Faccia K. Continuidades y rupturas del proceso de profesionalización de la enfermería (1955-2011). La salud pública y la enfermería en la Argentina, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; 2015.
FINANCIACIÓN
Ninguna.
CONFLICTO DE INTERESES
Ninguna.
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización: Carlos Oscar Lepez.
Investigación: Carlos Oscar Lepez.
Metodología: Carlos Oscar Lepez.
Análisis formal: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.
Investigación: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.
Redacción - Borrador original: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.
Redacción - Revisión y edición: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.